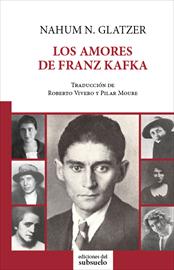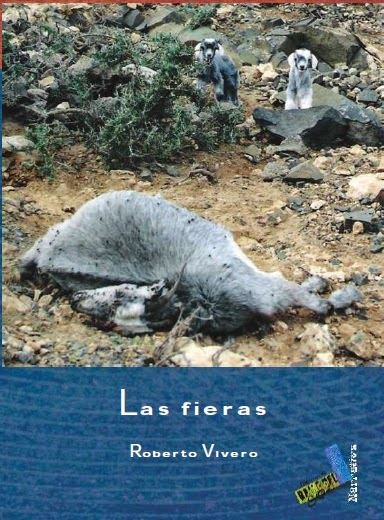viernes, 31 de diciembre de 2010
lunes, 13 de diciembre de 2010
DEL HOMO REDUCTUS AL HOMO ERECTUS
MATHESON, Richard. El hombre menguante. Barcelona: Bruguera, 1980.
[The Incredible Shrinking Man, 1957. Director: Jack Arnold]
¿Cuál es la diferencia entre el género de ciencia ficción y el de las utopías literarias? ¿Son 1984, El señor de las moscas, La isla del doctor Moreau o Nosotros obras del primer o del segundo género? En términos generales, podríamos sostener la hipótesis de trabajo (con su margen para las excepciones) según la cual el género utópico nos muestra a personajes bien perfilados expuestos a un medio tan objetivo como imaginado (e imaginable racionalmente) y tan protagonista como los protagonistas que agonizan en él, mientras que la ciencia ficción parece que o bien nos transporta a un medio futurible pero esencialmente idéntico al de hoy en día para recordarnos que el mundo fue, es y será siempre el mismo mientras el hombre siga siendo hombre, o bien nos hace espectadores de las aventuras de un personaje que sufre algún tipo de alteración que lo expulsa de la “normalidad” dentro del mundo conocido y permanente de lo cotidiano.
El hombre menguante se encontraría, según estos criterios, en el segundo caso. ¿Y qué valor, habrá que preguntarse ahora, tiene la ciencia ficción, tanto dentro de la Literatura y, por lo tanto, como fuente de conocimiento? Pocos habrá que se atrevan a sostener que, por ejemplo, la Utopía de Moro no es más que una insustancial fantasía bien escrita. La ciencia ficción es tangente a la utopía en el punto en el que se recuerda que toda realidad es el fruto de lo que en el pasado fue utopía para unos pocos. El futuro, esa dimensión esencialmente humana, es explorado por una suerte de imaginación trascendental que ahonda en el presente eterno (el cual incluye sus potencialidades) para hallarlo en un tiempo casi ajeno a la intuición.
Desde este punto de vista, obras de marcado carácter filosófico (prescindiendo del género en el que la pedagogía y las ventas imponen) tales como El hombre undimensional de Marcuse, o El hombre sin atributos de Musil, no estarían tan alucinadamente alejados de libros como El doctor Jeckyll y míster Hyde, El hombre invisible o Los viajes de Gulliver. Junto a estos, bien podríamos ubicar la obra de Matheson El hombre menguante. Por supuesto, no hace falta tentar la suerte y tratar de quitarle el pan de boca a Isaac Asimov con preguntas perspicaces y capciosas como la siguiente: “¿Y qué les sucederá a todos estos autores de ciencia ficción y utopías varias cuando, por ejemplo, comparamos al hombre menguante con el insecto de La metamorfosis? Seamos cautamente cínicos…
 Scott Carey comienza a menguar y se enfrenta a una realidad postnietzscheana: La vida sin realidad. La conciencia de ser hombre le informa de su perenne conciencia y de sus urgentes necesidades: si el medio físico (personal o circunstancial) se transforma hasta cierto punto, las ficciones se desvelan como tales (cuando no como mentiras) y tan sólo queda la conciencia y la urgencia como fundamento y límite del ser humano. Este hombre que se aleja de la comunidad por una cuestión de cantidad, no de calidad, teme la desaparición en uno de esos conceptos heredados que le amargan la existencia: la medida como realidad y la ficticia (por antropológica) noción de unidad que sustentan la idea de realidad y muerte propia de esa realidad. Una vez rasgado el velo de la realidad de ficción, realidad funcional y que funciona siempre y cuando se conserve la medida de las cosas y de uno mismo en función no de su propia conciencia y de sus urgencias, sino de las cosas; una vez rasgado el velo de esa ficticia realidad, el hombre, Scott Carey, alienado de lo familiar, comienza por rendirse, a través de los viejos intentos con los viejos métodos, a la indefensión de un medio enraizado en la ficción de la unidad que funciona cuando todos cierran los ojos a la vez. Pero una vez pasado el torpe intento de la espera por los demás, comienzan los fracasos ante la nuda tentativa de sobrevivir. Es entonces cuando la conciencia, por primera vez, se pregunta de qué sueños ha despertado para encontrarse con la pesadilla del mero ser. No queda más que luchar y la lucha no se convierte sino que se presenta como la eterna manifestación de la esencia del ser humano: un ser miserable y menesteroso que ha de vencerse a sí mismo para vencer. Al final, justo cuando Scott Carey es completamente abandonado a su suerte y se considera desahuciado, surge en él una fuerza y una esperanza que van más allá de lo que presumía conocer: vencido el plazo temporal del último milímetro, aguanta un poco más y llega a saber que su inteligencia lo hace único y que el mundo no se acaba en esa terca dimensión de la unidad antropomórfica:
Scott Carey comienza a menguar y se enfrenta a una realidad postnietzscheana: La vida sin realidad. La conciencia de ser hombre le informa de su perenne conciencia y de sus urgentes necesidades: si el medio físico (personal o circunstancial) se transforma hasta cierto punto, las ficciones se desvelan como tales (cuando no como mentiras) y tan sólo queda la conciencia y la urgencia como fundamento y límite del ser humano. Este hombre que se aleja de la comunidad por una cuestión de cantidad, no de calidad, teme la desaparición en uno de esos conceptos heredados que le amargan la existencia: la medida como realidad y la ficticia (por antropológica) noción de unidad que sustentan la idea de realidad y muerte propia de esa realidad. Una vez rasgado el velo de la realidad de ficción, realidad funcional y que funciona siempre y cuando se conserve la medida de las cosas y de uno mismo en función no de su propia conciencia y de sus urgencias, sino de las cosas; una vez rasgado el velo de esa ficticia realidad, el hombre, Scott Carey, alienado de lo familiar, comienza por rendirse, a través de los viejos intentos con los viejos métodos, a la indefensión de un medio enraizado en la ficción de la unidad que funciona cuando todos cierran los ojos a la vez. Pero una vez pasado el torpe intento de la espera por los demás, comienzan los fracasos ante la nuda tentativa de sobrevivir. Es entonces cuando la conciencia, por primera vez, se pregunta de qué sueños ha despertado para encontrarse con la pesadilla del mero ser. No queda más que luchar y la lucha no se convierte sino que se presenta como la eterna manifestación de la esencia del ser humano: un ser miserable y menesteroso que ha de vencerse a sí mismo para vencer. Al final, justo cuando Scott Carey es completamente abandonado a su suerte y se considera desahuciado, surge en él una fuerza y una esperanza que van más allá de lo que presumía conocer: vencido el plazo temporal del último milímetro, aguanta un poco más y llega a saber que su inteligencia lo hace único y que el mundo no se acaba en esa terca dimensión de la unidad antropomórfica:“Scott Carey corrió hacia su nuevo mundo, buscando”.
[Monólogo final de la película]
Etiquetas:
Lecturas
miércoles, 8 de diciembre de 2010
LA MARCHA RADEZTZKY
ROTH, Joseph. The Radetzcky March. London: Granta Books, 2003. [Traducción: Michael Hofmann].

Así que llego a casi los cuarenta años y aunque consciente de que no es verdad, hace tiempo que me siento en peligro de cuarentena perpetua, una cuarentena ilusoria, e ilusa, consistente en no tener más libros extraordinarios que leer después de toda una vida dedicada a la ratonería de librería y biblioteca. Por supuesto, no es verdad y la consciencia de la falacia hace que recuerde que no se trata más que de una reacción de impaciencia ante el hecho de no dar ya tan fácilmente con obras que valgan la pena y el tiempo de ser leídas.
Entonces, en mi búsqueda de información sobre qué supuso la Gran Guerra para Europa (para el mundo), llego a ese título tantas veces leído en los catálogos y que nunca fue una prioridad. Ahora es el momento. Y lo leo, y me quedo aturdido, dichosamente aturdido por una novela en la se describe y muestra la caída, parálisis y agonía de Europa (la puntilla y muerte, como todos sabemos, se la dará la Segunda Guerra Mundial).
Aunque Roth siente nostalgia por el mundo que se acaba en 1914, no lo hace sin cierta ironía, sin cierta resignación triste y socarrona. La familia Trotta es víctima, más que de sus actos, de la muerte de Dios, de la ficción del “progreso”, de la impotencia del individuo, del triunfo de las masas, de la pérdida de fe en los valores “tradicionales”, de la miseria producida por la Revolución Industrial: la familia Trotta es víctima de sus propias virtudes, virtudes que en el nuevo mundo si no son defectos, sí son inconvenientes, taras, obstáculos para adaptarse a este nuevo orden de cosas en las que a los valores y a las pasiones los sustituyen los intereses, nada más, con sus secuaces la cicatería y la ruindad. Tras la Primera Guerra Mundial adviene el nuevo imperio no de la atomización nacionalista, ni del individuo solo y sin él mismo, sino el imperio planetario de la alianza sempiterna de los tontos y los malos.
Entonces, en mi búsqueda de información sobre qué supuso la Gran Guerra para Europa (para el mundo), llego a ese título tantas veces leído en los catálogos y que nunca fue una prioridad. Ahora es el momento. Y lo leo, y me quedo aturdido, dichosamente aturdido por una novela en la se describe y muestra la caída, parálisis y agonía de Europa (la puntilla y muerte, como todos sabemos, se la dará la Segunda Guerra Mundial).
Aunque Roth siente nostalgia por el mundo que se acaba en 1914, no lo hace sin cierta ironía, sin cierta resignación triste y socarrona. La familia Trotta es víctima, más que de sus actos, de la muerte de Dios, de la ficción del “progreso”, de la impotencia del individuo, del triunfo de las masas, de la pérdida de fe en los valores “tradicionales”, de la miseria producida por la Revolución Industrial: la familia Trotta es víctima de sus propias virtudes, virtudes que en el nuevo mundo si no son defectos, sí son inconvenientes, taras, obstáculos para adaptarse a este nuevo orden de cosas en las que a los valores y a las pasiones los sustituyen los intereses, nada más, con sus secuaces la cicatería y la ruindad. Tras la Primera Guerra Mundial adviene el nuevo imperio no de la atomización nacionalista, ni del individuo solo y sin él mismo, sino el imperio planetario de la alianza sempiterna de los tontos y los malos.

Por supuesto, el mundo que encarnaba el Imperio Austro-Húngaro estaba condenado a desaparecer, y ante lo necesario se puede entonar un réquiem, pero resultaría absurdo plañir infinitamente ante la ley universal del tiempo: los tiempos que se suceden. Roth no busca culpables: todos son culpables e inocentes: los que se agarraban a una estructura teocrática de la sociedad y los que desintegraban en utopías sin fundamento el mero hecho de ser humano. Los Trotta salieron, campesinos, de la tierra, y a ella, como todos los hombres, vuelven uno tras otro: el bisabuelo (figura de un estoicismo bíblico), el héroe de Solferino (enemigo a ultranza de la mentira en un mundo en el que no hay verdades ni mentiras, sólo ficciones), el padre (funcionario del Imperio que se mantiene en la maquinaria herrumbrosa como un engranaje perfecto a punto de ser consciente de su inutilidad), y el hijo, Carl Joseph, hijo de su abuelo, perdido entre dos mundos, atrapado sin salida ni futuro entre una herencia sin cotización en el mercado del mundo y un mundo que acumulará ruinas sobre ruinas para hacer de su nada un desierto de deshechos.
A Joseph Roth se le nota el arte periodístico (es decir, no se le nota que fue periodista): léase, por ejemplo, el capítulo 9, del cual buena parte podría aparecer ilustrado en un suplemento dominical de hoy en día. No se trata de un defecto, sino más bien de todo lo contrario, de la bella forma de introducir en la técnica literaria una realidad estilística que obedece a un nuevo orden de cosas. La soltura de estas descripciones y comentarios se combina con escenas no exentas de fuerza, lirismo, humor y sensibilidad. Creo que nadie puede permanecer impasible ante el capítulo 10, en el que se narra la muerte del fiel servidor Jacques (escena que nos retrotrae a la monumental Muerte de Iván Ilich); ni se puede no sonreír con amargura y compasión al leer, en el capítulo 18, el encuentro entre dos viejos niños, dos cadáveres vivos, Herr von Trotta y el Emperador Francisco José I; ni es posible quedar imperturbable ante el sacrificio del criado Onufri para salvar el honor de Carl Jospeh: “He did not understand, Lieutenant Trotta, that rough peasant lads with noble hearts really existed, and that many things that really exist in the world were copied and put in bad books; they were bad copies, that’s all” (p. 290), nos dice el narrador; y tampoco puede uno dejar de asombrarse ante la aguda visión de la relación entre el joven y último Trotta y Frau von Taussig, a la altura de la penetración psicológica del Adolfo de Benjamín Constant; ni está libre de no dejarse arrastrar por el aquelarre, por esa noche de Walpurgis, por esa danza macabra en la que deviene la fiesta y la marcha fúnebre ante la noticia del asesinato del archiduque Francisco Fernando. Ciertamente, estamos ante una novela que quintaesencia literariamente lo mejor de La Montaña Mágica de Thomas Mann y la visión apocalíptica de un Karl Kraus.
A Joseph Roth se le nota el arte periodístico (es decir, no se le nota que fue periodista): léase, por ejemplo, el capítulo 9, del cual buena parte podría aparecer ilustrado en un suplemento dominical de hoy en día. No se trata de un defecto, sino más bien de todo lo contrario, de la bella forma de introducir en la técnica literaria una realidad estilística que obedece a un nuevo orden de cosas. La soltura de estas descripciones y comentarios se combina con escenas no exentas de fuerza, lirismo, humor y sensibilidad. Creo que nadie puede permanecer impasible ante el capítulo 10, en el que se narra la muerte del fiel servidor Jacques (escena que nos retrotrae a la monumental Muerte de Iván Ilich); ni se puede no sonreír con amargura y compasión al leer, en el capítulo 18, el encuentro entre dos viejos niños, dos cadáveres vivos, Herr von Trotta y el Emperador Francisco José I; ni es posible quedar imperturbable ante el sacrificio del criado Onufri para salvar el honor de Carl Jospeh: “He did not understand, Lieutenant Trotta, that rough peasant lads with noble hearts really existed, and that many things that really exist in the world were copied and put in bad books; they were bad copies, that’s all” (p. 290), nos dice el narrador; y tampoco puede uno dejar de asombrarse ante la aguda visión de la relación entre el joven y último Trotta y Frau von Taussig, a la altura de la penetración psicológica del Adolfo de Benjamín Constant; ni está libre de no dejarse arrastrar por el aquelarre, por esa noche de Walpurgis, por esa danza macabra en la que deviene la fiesta y la marcha fúnebre ante la noticia del asesinato del archiduque Francisco Fernando. Ciertamente, estamos ante una novela que quintaesencia literariamente lo mejor de La Montaña Mágica de Thomas Mann y la visión apocalíptica de un Karl Kraus.

[Escudo del Imperio Austro-Húngaro]
Una novela que no sólo habla de una época de la Historia, sino de lo que subyace a la Historia misma: The Generations of Men (tal y como reza el título del bellísimo libro de Judith Wright), la sucesión de las generaciones de los hombres y lo que eso conlleva de paradójica fusión de linealidad y circularidad (léase, por ejemplo, De padres a hijos, de Mika Waltari), y de pérdidas sin remedio iluminadas por la sombra del caos de lo nuevo y la brillante luz de la decadencia, tal y como resplandecen en ese perfecto cuadro de lo que todo cambia para que nada cambie que es El Gatopardo de Lampedusa.
El libro acaba con una solitaria partida de ajedrez:
“Dr Skovronnek asked to be dropped outside the café. He went to his regular table, as he did every day. The chess board was there, quite as if the District Commissioner hadn’t died. The waiter came to clear it away, but Skovronnek said: ‘No, leave it there!’ And he played a game with himself, smiling and shaking his head from time to time, looking at the empty chair opposite, in his ears the gentle rushing sound of the autumn rain, which still pattered indefatigably against the window panes” (p. 363).
En el nuevo tablero del ajedrez de la política, ya no se puede hacer nada más que retirarse a una casilla solitaria para jugar con la memoria y la conciencia la partida previa a la gran partida.
Una novela que no sólo habla de una época de la Historia, sino de lo que subyace a la Historia misma: The Generations of Men (tal y como reza el título del bellísimo libro de Judith Wright), la sucesión de las generaciones de los hombres y lo que eso conlleva de paradójica fusión de linealidad y circularidad (léase, por ejemplo, De padres a hijos, de Mika Waltari), y de pérdidas sin remedio iluminadas por la sombra del caos de lo nuevo y la brillante luz de la decadencia, tal y como resplandecen en ese perfecto cuadro de lo que todo cambia para que nada cambie que es El Gatopardo de Lampedusa.
El libro acaba con una solitaria partida de ajedrez:
“Dr Skovronnek asked to be dropped outside the café. He went to his regular table, as he did every day. The chess board was there, quite as if the District Commissioner hadn’t died. The waiter came to clear it away, but Skovronnek said: ‘No, leave it there!’ And he played a game with himself, smiling and shaking his head from time to time, looking at the empty chair opposite, in his ears the gentle rushing sound of the autumn rain, which still pattered indefatigably against the window panes” (p. 363).
En el nuevo tablero del ajedrez de la política, ya no se puede hacer nada más que retirarse a una casilla solitaria para jugar con la memoria y la conciencia la partida previa a la gran partida.
[La Marcha Radetzky de Strauss dirigida por Karajan]
Etiquetas:
Lecturas
sábado, 4 de diciembre de 2010
DIABÓLICAS Y DEMONIZADAS
BARBEY D’AUREVILLY, Jules. Las diabólicas. Barcelona: Bruguera, 1984.
 En el “Prefacio” a la primera edición de su obra (1874), Barbey D’Aurevilly ve venir la que se le va a caer encima: la censura; una censura que por aquel entonces no era, como la de hoy, moco de pavo, es decir, un recurso para hacerse famoso y ganar mucho dinero. La censura te llevaba a juicio y la polémica raramente reportaba ingresos.
En el “Prefacio” a la primera edición de su obra (1874), Barbey D’Aurevilly ve venir la que se le va a caer encima: la censura; una censura que por aquel entonces no era, como la de hoy, moco de pavo, es decir, un recurso para hacerse famoso y ganar mucho dinero. La censura te llevaba a juicio y la polémica raramente reportaba ingresos.
Barbey D’Aurevilly se disculpa por lo licencioso del tema y por lo atrevido de las imágenes, e insiste en que él es un moralista que muestra lo nocivo para que los demás aprendan a rechazarlo y evitarlo. Curiosa pedagogía moral. Por suerte, sólo es arte y lo demás son zarandajas circunstanciales: los seis cuentos de Las diabólicas destilan una agudeza de conciencia y estilística que los colocan entre las lecturas imprescindibles para todo aquel que desee hacer una descripción analítica de la realidad mientras se experimenta con la mismísima literatura.
Desde el nouveau roman y esa pereza disfrazada de descreimiento que es la postmodernidad, ya no se estilan los programas teóricos a priori, las intenciones fundamentales previas a la escritura, una visión articulada en lógica con palabras sobre el mundo, el hombre y el arte. Atrás (y siempre por delante) quedará, por ejemplo, el prólogo de Balzac a su Comedia humana, y pocos recuerdan lo dicho por Lawrence Durrell como encabezamiento del Cuarteto de Alejandría. Barbey D’Aurevilly nos hace conocer su teoría literaria como comentario al comportamiento de ciertos personajes en una de sus reuniones sociales:
 [Barbey D’Aurevilly. Cuadro de Émile Lévy]
[Barbey D’Aurevilly. Cuadro de Émile Lévy]
“¿Es menester observar que, en aquella reunión de hombres y mujeres de la buena sociedad, no se tenía la pedantería de debatir cuestiones literarias? Preocupaba el fondo de las cosas, que no la forma. Cada uno de aquellos moralistas superiores, de aquellos profundos conocedores, en diversos grados, de la pasión y la vida, que ocultaban serias experiencias tras sus triviales palabras y sus aires indiferentes, no veía entonces en la novela sino una cuestión de naturaleza humana, de costumbres y de historia. Y nada más. ¿Pero acaso no lo es eso todo?” (p. 159).
Naturaleza humana, costumbres e historia: resumen de la idea de narración para D’Aurevilly, quien, por lo demás, a la hora de escribir (y sin necesidad de teorizar sobre el particular) nunca se olvida del estilo y la técnica. Poco puede extrañar que este escritor defendiese a Balzac y atacase a Flaubert. Y nosotros pensamos: ¿Qué necesidad hay de estas sandeces de atacar y defender? Pero, en cualquier caso, he aquí un escritor que se aclara y aclara a pesar de lo que a todos les pesa: la carga de error inherente a la estupidez humana. En su valentía y sagacidad, Barbey D’Aurevilly, al comienzo de su última narración, “La venganza de una mujer”, nos avisa:
“Con frecuencia he oído hablar de la audacia de la literatura moderna; pero personalmente nunca he prestado crédito a tal audacia. Dicho reproche no deja de ser una fanfarronada… moral” (p. 275).
 [Portada de una edición ilustrada del cuento La venganza de una mujer]
[Portada de una edición ilustrada del cuento La venganza de una mujer]
Desde luego, el Naturalismo tenía que dejarlo indiferente. Y recordemos que este hombre defendió a Baudelaire, lo que lo libera de cualquier sospecha de estrechez puritana. Unos renglones más adelante, nos pregunta si sabemos de algún escritor que, por ejemplo, haya tratado sin tapujos el tema del incesto. Y continúa: “La literatura moderna, a la que la gazmoñería le arroja su piedrecita, jamás se ha atrevido con las historias de Mirra, de Agripina y de Edipo, que son historias que se mantienen, créanme, perfectamente vivas” (p. 276).
Estas reflexiones valen más que nunca en estos tiempos de censura galopante y de puritanismo descerebrado y de cobardías e intereses y otras majaderías, al fin y al cabo, al servicio del plato de garbanzos con el que llenar el plato nuestro de cada día gracias al cucharón de eso que se vende y que algunos llaman arte e incluso arte valiente.
Jules Barbey D’Aurevilly nos recuerda a otros escritores franceses que sin el renombre y el aura de, por ejemplo, un Théophile Gautier, siguen enseñándonos a leer y a escribir, como también sucede con Auguste Villiers de L'Isle-Adam (curiosamente, muerto, como el primero, en 1889).
 [Lilith. John Collier]
[Lilith. John Collier]
Por otra parte, la lectura de esta obra me ha recordado a otras “diabólicas” de la literatura. Me refiero, por ejemplo, a mujeres demonizadas hasta el escarnio o el ridículo como madame Hanska, Louise Colet, Lou Andreas-Salomé o Felice Bauer (figuras que se remontan, quizás, a la Jantipa de Sócrates). Tal vez haya que esperar al advenimiento de un nuevo D’Aurevilly para darles a estas diabólicas su justo valor.
 En el “Prefacio” a la primera edición de su obra (1874), Barbey D’Aurevilly ve venir la que se le va a caer encima: la censura; una censura que por aquel entonces no era, como la de hoy, moco de pavo, es decir, un recurso para hacerse famoso y ganar mucho dinero. La censura te llevaba a juicio y la polémica raramente reportaba ingresos.
En el “Prefacio” a la primera edición de su obra (1874), Barbey D’Aurevilly ve venir la que se le va a caer encima: la censura; una censura que por aquel entonces no era, como la de hoy, moco de pavo, es decir, un recurso para hacerse famoso y ganar mucho dinero. La censura te llevaba a juicio y la polémica raramente reportaba ingresos.Barbey D’Aurevilly se disculpa por lo licencioso del tema y por lo atrevido de las imágenes, e insiste en que él es un moralista que muestra lo nocivo para que los demás aprendan a rechazarlo y evitarlo. Curiosa pedagogía moral. Por suerte, sólo es arte y lo demás son zarandajas circunstanciales: los seis cuentos de Las diabólicas destilan una agudeza de conciencia y estilística que los colocan entre las lecturas imprescindibles para todo aquel que desee hacer una descripción analítica de la realidad mientras se experimenta con la mismísima literatura.
Desde el nouveau roman y esa pereza disfrazada de descreimiento que es la postmodernidad, ya no se estilan los programas teóricos a priori, las intenciones fundamentales previas a la escritura, una visión articulada en lógica con palabras sobre el mundo, el hombre y el arte. Atrás (y siempre por delante) quedará, por ejemplo, el prólogo de Balzac a su Comedia humana, y pocos recuerdan lo dicho por Lawrence Durrell como encabezamiento del Cuarteto de Alejandría. Barbey D’Aurevilly nos hace conocer su teoría literaria como comentario al comportamiento de ciertos personajes en una de sus reuniones sociales:
 [Barbey D’Aurevilly. Cuadro de Émile Lévy]
[Barbey D’Aurevilly. Cuadro de Émile Lévy]“¿Es menester observar que, en aquella reunión de hombres y mujeres de la buena sociedad, no se tenía la pedantería de debatir cuestiones literarias? Preocupaba el fondo de las cosas, que no la forma. Cada uno de aquellos moralistas superiores, de aquellos profundos conocedores, en diversos grados, de la pasión y la vida, que ocultaban serias experiencias tras sus triviales palabras y sus aires indiferentes, no veía entonces en la novela sino una cuestión de naturaleza humana, de costumbres y de historia. Y nada más. ¿Pero acaso no lo es eso todo?” (p. 159).
Naturaleza humana, costumbres e historia: resumen de la idea de narración para D’Aurevilly, quien, por lo demás, a la hora de escribir (y sin necesidad de teorizar sobre el particular) nunca se olvida del estilo y la técnica. Poco puede extrañar que este escritor defendiese a Balzac y atacase a Flaubert. Y nosotros pensamos: ¿Qué necesidad hay de estas sandeces de atacar y defender? Pero, en cualquier caso, he aquí un escritor que se aclara y aclara a pesar de lo que a todos les pesa: la carga de error inherente a la estupidez humana. En su valentía y sagacidad, Barbey D’Aurevilly, al comienzo de su última narración, “La venganza de una mujer”, nos avisa:
“Con frecuencia he oído hablar de la audacia de la literatura moderna; pero personalmente nunca he prestado crédito a tal audacia. Dicho reproche no deja de ser una fanfarronada… moral” (p. 275).
 [Portada de una edición ilustrada del cuento La venganza de una mujer]
[Portada de una edición ilustrada del cuento La venganza de una mujer]Desde luego, el Naturalismo tenía que dejarlo indiferente. Y recordemos que este hombre defendió a Baudelaire, lo que lo libera de cualquier sospecha de estrechez puritana. Unos renglones más adelante, nos pregunta si sabemos de algún escritor que, por ejemplo, haya tratado sin tapujos el tema del incesto. Y continúa: “La literatura moderna, a la que la gazmoñería le arroja su piedrecita, jamás se ha atrevido con las historias de Mirra, de Agripina y de Edipo, que son historias que se mantienen, créanme, perfectamente vivas” (p. 276).
Estas reflexiones valen más que nunca en estos tiempos de censura galopante y de puritanismo descerebrado y de cobardías e intereses y otras majaderías, al fin y al cabo, al servicio del plato de garbanzos con el que llenar el plato nuestro de cada día gracias al cucharón de eso que se vende y que algunos llaman arte e incluso arte valiente.
Jules Barbey D’Aurevilly nos recuerda a otros escritores franceses que sin el renombre y el aura de, por ejemplo, un Théophile Gautier, siguen enseñándonos a leer y a escribir, como también sucede con Auguste Villiers de L'Isle-Adam (curiosamente, muerto, como el primero, en 1889).
 [Lilith. John Collier]
[Lilith. John Collier]Por otra parte, la lectura de esta obra me ha recordado a otras “diabólicas” de la literatura. Me refiero, por ejemplo, a mujeres demonizadas hasta el escarnio o el ridículo como madame Hanska, Louise Colet, Lou Andreas-Salomé o Felice Bauer (figuras que se remontan, quizás, a la Jantipa de Sócrates). Tal vez haya que esperar al advenimiento de un nuevo D’Aurevilly para darles a estas diabólicas su justo valor.
Etiquetas:
Lecturas
domingo, 28 de noviembre de 2010
SÉNECA O CITAS CON LA JUSTICIA AL DOLOR
SÉNECA. Escritos consolatorios. Madrid: Alianza, 2008.
 Entre preceptos y ejemplos se mueve Séneca para intentar la difícil tarea de consolar a los que han sufrido una pérdida. En esta selección de la “Consolación a Marcia”, la “Consolación a Helvia”, la “Consolación a Polibio” y las “Cartas a Lucilio”, podemos comprobar lo alejada que está la palabra (y más la palabra que se pretende heraldo de la razón) de esa exacerbación de lo humano que es el dolor ante la pérdida: uno se duele por lo que se ha ido y por uno mismo; uno se duele, en el fondo, por el hecho de que estar vivo es estar desapareciendo.
Entre preceptos y ejemplos se mueve Séneca para intentar la difícil tarea de consolar a los que han sufrido una pérdida. En esta selección de la “Consolación a Marcia”, la “Consolación a Helvia”, la “Consolación a Polibio” y las “Cartas a Lucilio”, podemos comprobar lo alejada que está la palabra (y más la palabra que se pretende heraldo de la razón) de esa exacerbación de lo humano que es el dolor ante la pérdida: uno se duele por lo que se ha ido y por uno mismo; uno se duele, en el fondo, por el hecho de que estar vivo es estar desapareciendo.
Sánchez-Ostiz, en su volumen de diarios Liquidación por derribo, cita a Séneca para recordar que vivir es perder. Si el estoicismo griego nos queda lejos, su versión romana, su desnaturalización, según Simone Weil, tampoco nos queda muy próxima en este mundo de hoy en el que se hace de la lucha contra el paso del tiempo y sus estragos una loca carrera de distracciones.
Séneca construye sus discursos sobre pocas y claras premisas.
El hombre es un ser débil y pretencioso:
“¿Qué es el hombre? Un cacharro frágil al menor golpe y a la menor sacudida […] incesantemente pábulo de su propia preocupación, vicioso e inútil […] pútrido, achacoso, que inaugura la vida con llanto, pero aun así ¡qué grandes tumultos promueve este animal tan despreciable!” (pp. 70, 71).
 [Finis gloriae mundi. Juan Valdés Leal]
[Finis gloriae mundi. Juan Valdés Leal]
Lo mejor que puede hacer es intentar dominarse para que las cosas le afecten en su justa medida:
“pues, de una parte, no sentir sus males no es de seres humanos, de otra, no soportarlos no es de hombres” (p. 178).
“la combinación óptima entre la piedad y la razón es, de una parte, sentir la añoranza, de otra, sofocarla” (p. 139).
“A cada uno burla su propia credulidad y el voluntario olvido de la condición mortal en aquellas cosas que ama […] esté en pie el ánimo y ceñido y lo que es necesario nunca lo tema, lo que es incierto siempre lo espere” (pp. 166, 167).
Lo necesario es ser justo para con uno mismo y para con el mundo, y para eso hay que reconocer lo necesario (lo inevitable y lo irreversible) y asumirlo con la misma proporción de pasión y razón: todo está sometido a la ley del tiempo, y esta ley dicta que nada permanezca constante. El hombre ha de aprovechar el tiempo para ser quien es de forma que los azares de la fortuna no le impidan seguir siendo humano para, así, alcanzar la plenitud de sus posibilidades en cada instante, no en un futuro incierto, sino aquí y ahora y con ayuda del estudio que nos coloca sobre la pista de la sabiduría:
“Acoge con ecuanimidad los eventos necesarios” (p. 210).
 [Hotel Room. Hopper]
[Hotel Room. Hopper]
“Hay que darse prisa, nos pisan los talones […] Hay una rapiña universal: desdichados, no sabéis vivir en la fuga” (p. 69).
“esto, en cualquier caso, es manifiesto, que nada ha permanecido en el mismo lugar en que fue engendrado” (p. 118).
“Así plugo al hado, que no permaneciera firme siempre en el mismo lugar la fortuna de ninguna cosa” (p. 121).
“Para la pasión nada es bastante, para la naturaleza es bastante incluso poco” (p. 130).
“Así pues, te conduzco allí donde deben buscar refugio todos los que huyen de la fortuna, a los estudios humanísticos: ellos sanarán tu herida, ellos te arrancarán toda tristeza” (p. 142).
“Ahora considero que todas las cosas no sólo son mortales sino también mortales según una incierta ley: hoy puede suceder cualquier cosa que alguna vez puede suceder” (p. 189).
“Nada de estas cosas es para indignarse: hemos entrado en este mundo en el que se vive con esas leyes. Te gusta: sométete. No te gusta: sal por la vía que quieras” (p. 196).
“¿De qué le sirven a aquéllos los ochenta años pasado en la inactividad? Ése no vivió, sino que permaneció en la vida, y no murió sino durante mucho tiempo” (p. 200).
“No depende de mí cuánto tiempo yo exista: depende de mí que exista de verdad durante el tiempo que exista” (p. 201).
“Cualquiera que se queja de alguien haya muerto, se queja de que haya sido hombre” (p. 206).
“La vida no es ni un bien ni un mal: es el lugar del bien y del mal” (p. 207).
“la eternidad del mundo consta de contrarios. A esa ley debe adecuarse nuestro ánimo” (p. 216).
“pero, en cambio, aquél es poquita cosa y degenerado, el que ofrece resistencia y critica el orden del mundo y prefiere enmendar a los dioses antes que a sí mismo” (p. 217).
“es inmortal la memoria del ingenio” (p. 180).
 [Vanitas. Jacob de Gheyn]
[Vanitas. Jacob de Gheyn]
En la práctica, saber que somos débiles y que el orden del mundo es el cambio constante, sólo puede ayudarnos si estamos dispuestos a poner de nuestra parte el esfuerzo de no convertir el dolor en síntoma de injusticia, en morbosa pretensión de imposibles, en un placer en el que el egoísmo se revuelca sobre su propia inercia: el dolor, entonces, no es más que un rasgo de inhumanidad, y la inhumanidad, una manera de no querer ser humanos:
“y el dolor llega a ser un placer perverso del alma desgraciada” (p. 55).
“tan pronto como dejes de observarte desaparecerá esa imagen de tristeza. Ahora tú mismo eres el custodio de tu dolor” (p. 186).
“Ninguna cosa viene a dar en odio más pronto que el dolor, el cual, cuando es reciente, encuentra consolador y atrae a algunos hacia sí, pero, cuando es inveterado, es objeto de burlas, y no inmerecidamente, pues o es simulado o tonto” (p. 188).
“con el tiempo encuentra el fin de su penar también aquel que no lo había puesto con una decisión suya. Pero en un hombre prudente es el más torpe remedio de la aflicción el cansancio de afligirse: prefiero que abandones el dolor a que seas abandonado por él” (p. 188).
“¿Y por qué te dueles de haberlo perdido, si no te aprovecha el haberlo tenido?” (p. 205).
“los tuve, en efecto, como si los fuera a perder, los perdí como si los siguiera teniendo” (p. 187).
 [Summer interior. Hopper]
[Summer interior. Hopper]
Séneca no se anda con paños calientes, y en eso demuestra su conocimiento y su saber hacer como sanador de almas. Conoce las leyes del mundo y vive de acuerdo con ellas, nos repite. Claro que aquí es donde naufraga todo intento consolatorio, porque a Séneca se le podría replicar: “Si el hombre es nada, ¿por qué intentar nada? ¿Y cómo saber que el fin del hombre es la justicia y la razón? Y esa vida plena, ¿por qué no ha de ser la de la intensidad de los sentidos, con independencia, precisamente, de la duración y la comodidad? ¿Y qué ley, qué deber, qué imperativos ciertamente verdaderos nos impelen a no dejarnos arrastrar por el dolor y la desesperación ante el hecho de las pérdidas y las desapariciones?”. No, ya ni de los romanos podemos aprender nada.
 Entre preceptos y ejemplos se mueve Séneca para intentar la difícil tarea de consolar a los que han sufrido una pérdida. En esta selección de la “Consolación a Marcia”, la “Consolación a Helvia”, la “Consolación a Polibio” y las “Cartas a Lucilio”, podemos comprobar lo alejada que está la palabra (y más la palabra que se pretende heraldo de la razón) de esa exacerbación de lo humano que es el dolor ante la pérdida: uno se duele por lo que se ha ido y por uno mismo; uno se duele, en el fondo, por el hecho de que estar vivo es estar desapareciendo.
Entre preceptos y ejemplos se mueve Séneca para intentar la difícil tarea de consolar a los que han sufrido una pérdida. En esta selección de la “Consolación a Marcia”, la “Consolación a Helvia”, la “Consolación a Polibio” y las “Cartas a Lucilio”, podemos comprobar lo alejada que está la palabra (y más la palabra que se pretende heraldo de la razón) de esa exacerbación de lo humano que es el dolor ante la pérdida: uno se duele por lo que se ha ido y por uno mismo; uno se duele, en el fondo, por el hecho de que estar vivo es estar desapareciendo.Sánchez-Ostiz, en su volumen de diarios Liquidación por derribo, cita a Séneca para recordar que vivir es perder. Si el estoicismo griego nos queda lejos, su versión romana, su desnaturalización, según Simone Weil, tampoco nos queda muy próxima en este mundo de hoy en el que se hace de la lucha contra el paso del tiempo y sus estragos una loca carrera de distracciones.
Séneca construye sus discursos sobre pocas y claras premisas.
El hombre es un ser débil y pretencioso:
“¿Qué es el hombre? Un cacharro frágil al menor golpe y a la menor sacudida […] incesantemente pábulo de su propia preocupación, vicioso e inútil […] pútrido, achacoso, que inaugura la vida con llanto, pero aun así ¡qué grandes tumultos promueve este animal tan despreciable!” (pp. 70, 71).
 [Finis gloriae mundi. Juan Valdés Leal]
[Finis gloriae mundi. Juan Valdés Leal]Lo mejor que puede hacer es intentar dominarse para que las cosas le afecten en su justa medida:
“pues, de una parte, no sentir sus males no es de seres humanos, de otra, no soportarlos no es de hombres” (p. 178).
“la combinación óptima entre la piedad y la razón es, de una parte, sentir la añoranza, de otra, sofocarla” (p. 139).
“A cada uno burla su propia credulidad y el voluntario olvido de la condición mortal en aquellas cosas que ama […] esté en pie el ánimo y ceñido y lo que es necesario nunca lo tema, lo que es incierto siempre lo espere” (pp. 166, 167).
Lo necesario es ser justo para con uno mismo y para con el mundo, y para eso hay que reconocer lo necesario (lo inevitable y lo irreversible) y asumirlo con la misma proporción de pasión y razón: todo está sometido a la ley del tiempo, y esta ley dicta que nada permanezca constante. El hombre ha de aprovechar el tiempo para ser quien es de forma que los azares de la fortuna no le impidan seguir siendo humano para, así, alcanzar la plenitud de sus posibilidades en cada instante, no en un futuro incierto, sino aquí y ahora y con ayuda del estudio que nos coloca sobre la pista de la sabiduría:
“Acoge con ecuanimidad los eventos necesarios” (p. 210).
 [Hotel Room. Hopper]
[Hotel Room. Hopper]“Hay que darse prisa, nos pisan los talones […] Hay una rapiña universal: desdichados, no sabéis vivir en la fuga” (p. 69).
“esto, en cualquier caso, es manifiesto, que nada ha permanecido en el mismo lugar en que fue engendrado” (p. 118).
“Así plugo al hado, que no permaneciera firme siempre en el mismo lugar la fortuna de ninguna cosa” (p. 121).
“Para la pasión nada es bastante, para la naturaleza es bastante incluso poco” (p. 130).
“Así pues, te conduzco allí donde deben buscar refugio todos los que huyen de la fortuna, a los estudios humanísticos: ellos sanarán tu herida, ellos te arrancarán toda tristeza” (p. 142).
“Ahora considero que todas las cosas no sólo son mortales sino también mortales según una incierta ley: hoy puede suceder cualquier cosa que alguna vez puede suceder” (p. 189).
“Nada de estas cosas es para indignarse: hemos entrado en este mundo en el que se vive con esas leyes. Te gusta: sométete. No te gusta: sal por la vía que quieras” (p. 196).
“¿De qué le sirven a aquéllos los ochenta años pasado en la inactividad? Ése no vivió, sino que permaneció en la vida, y no murió sino durante mucho tiempo” (p. 200).
“No depende de mí cuánto tiempo yo exista: depende de mí que exista de verdad durante el tiempo que exista” (p. 201).
“Cualquiera que se queja de alguien haya muerto, se queja de que haya sido hombre” (p. 206).
“La vida no es ni un bien ni un mal: es el lugar del bien y del mal” (p. 207).
“la eternidad del mundo consta de contrarios. A esa ley debe adecuarse nuestro ánimo” (p. 216).
“pero, en cambio, aquél es poquita cosa y degenerado, el que ofrece resistencia y critica el orden del mundo y prefiere enmendar a los dioses antes que a sí mismo” (p. 217).
“es inmortal la memoria del ingenio” (p. 180).
 [Vanitas. Jacob de Gheyn]
[Vanitas. Jacob de Gheyn]En la práctica, saber que somos débiles y que el orden del mundo es el cambio constante, sólo puede ayudarnos si estamos dispuestos a poner de nuestra parte el esfuerzo de no convertir el dolor en síntoma de injusticia, en morbosa pretensión de imposibles, en un placer en el que el egoísmo se revuelca sobre su propia inercia: el dolor, entonces, no es más que un rasgo de inhumanidad, y la inhumanidad, una manera de no querer ser humanos:
“y el dolor llega a ser un placer perverso del alma desgraciada” (p. 55).
“tan pronto como dejes de observarte desaparecerá esa imagen de tristeza. Ahora tú mismo eres el custodio de tu dolor” (p. 186).
“Ninguna cosa viene a dar en odio más pronto que el dolor, el cual, cuando es reciente, encuentra consolador y atrae a algunos hacia sí, pero, cuando es inveterado, es objeto de burlas, y no inmerecidamente, pues o es simulado o tonto” (p. 188).
“con el tiempo encuentra el fin de su penar también aquel que no lo había puesto con una decisión suya. Pero en un hombre prudente es el más torpe remedio de la aflicción el cansancio de afligirse: prefiero que abandones el dolor a que seas abandonado por él” (p. 188).
“¿Y por qué te dueles de haberlo perdido, si no te aprovecha el haberlo tenido?” (p. 205).
“los tuve, en efecto, como si los fuera a perder, los perdí como si los siguiera teniendo” (p. 187).
 [Summer interior. Hopper]
[Summer interior. Hopper]Séneca no se anda con paños calientes, y en eso demuestra su conocimiento y su saber hacer como sanador de almas. Conoce las leyes del mundo y vive de acuerdo con ellas, nos repite. Claro que aquí es donde naufraga todo intento consolatorio, porque a Séneca se le podría replicar: “Si el hombre es nada, ¿por qué intentar nada? ¿Y cómo saber que el fin del hombre es la justicia y la razón? Y esa vida plena, ¿por qué no ha de ser la de la intensidad de los sentidos, con independencia, precisamente, de la duración y la comodidad? ¿Y qué ley, qué deber, qué imperativos ciertamente verdaderos nos impelen a no dejarnos arrastrar por el dolor y la desesperación ante el hecho de las pérdidas y las desapariciones?”. No, ya ni de los romanos podemos aprender nada.
Etiquetas:
Lecturas
miércoles, 24 de noviembre de 2010
I WOULD PREFER NOT TO
MELVILLE, Herman. Bartleby, the Scrivener. A story of Wall-Street.
 [Decalcomanía. René Magritte]
[Decalcomanía. René Magritte]
Y, en efecto, uno no sabe qué hacer con Bartleby.
Se sabe qué hacer con todos los Turkey, Nippers y Ginger Nut, incluso con los Cutlet. Pero uno no sabe qué hacer con Bartleby.
Está lo que pasa, y lo que pasa lo hace una sola vez o con regularidad. Así es fácil. Lo que pasa permite distraerse, es decir, permite estar en las cosas cuando se está en uno mismo y en uno mismo cuando se está en las cosas. Y, así, con lo que pasa se nos pasa la vida y la conciencia es esa corriente en la que nada es.
Está lo que pasa y está Bartleby.
 [A la rencontre du plaisir. Magritte]
[A la rencontre du plaisir. Magritte]
Bartleby se presenta. Aquí está. Y está para quedarse, aunque nosotros jamás lo habíamos sospechado. Bartleby está más allá de la sospecha.
Está aquí y comienza a hacer su trabajo. Bartleby copia. Y sólo copia. Si le pides cualquier otra cosa, te dice que preferiría no hacerlo. ¿Y por qué habría de preferir hacer otra cosa que lo que hace? Luego, claro, con esa lógica implacable de lo que está más acá de las premisas, deja de hacer lo que hacía pues Bartleby ya está aquí, y para estar aquí no necesita hacer nada más que estar.
Es el doubtful guest de nuestra conciencia sonámbula.
 [El Doubtful Guest de Edward Gorey]
[El Doubtful Guest de Edward Gorey]
Simplemente, está, y para estar no necesita hacer nada. Él lo sabe. Ni que lo haga ni que lo sepa es algo malo. Lo malo es que nos lo recuerda. Nos lo repite. Y no nos queda más remedio que acogerlo en nuestra conciencia porque nada más pasa, porque Bartleby no pasa: está aquí, sin más, okupa de la mónada, ese Otro que no necesita nada para poblarnos, para existirnos.
Copiaba y preferiría no hacerlo. Así que tampoco copia. Así que está condenado: no se puede vivir sin pasar, sin hacer nada. No se puede habitar otra conciencia. Hay que atravesar las mónadas como si fuesen células de membrana porosa y endoplasma vomitivo, o hay que dejarse arrastrar al exterior junto con las lavazas del núcleo o alma.
 [La Thérapeute. Magritte]
[La Thérapeute. Magritte]
Así que está condenado. Y él lo sabe. Y nos lo recuerda. Y no se puede hacer nada: no podemos encargarnos de él, ni desembarazarnos de él. Ha llegado y está aquí y es él y no hace nada. Y no podemos expulsarlo y no podemos mantenerlo. Y él lo sabe. Y nosotros sabemos que somos culpables porque él es nuestra ruina y nosotros somos su ruina. Está aquí condenado en la cárcel que somos.
Bartleby lo sabe. Y quizás preferiría no saberlo. Porque sabe dónde está, sabe con quién está. Es imposible engañarlo y por eso es imposible que nos engañemos. Habrá que dejarlo no ya aquí, sino ahí, condenado a la consunción de nuestra conciencia.
Pero así tiene que ser, por mucho que prefiriésemos que no. Porque Bartleby lo sabe todo, y lo sabe todo porque trabajó en la oficina de cartas perdidas (“dead letters”), en esa oscura trastienda donde no llegan, donde se pierden por el camino las intenciones, los mensajes, las palabras, las letras que hubiésemos preferido que se diferenciasen en algo de las letras, las palabras, los mensajes, las intenciones que no se pierden por el camino y que llegan a ese abismo entre conciencias.
 [Retrato de Edward James. Magritte]
[Retrato de Edward James. Magritte]
 [Decalcomanía. René Magritte]
[Decalcomanía. René Magritte]Y, en efecto, uno no sabe qué hacer con Bartleby.
Se sabe qué hacer con todos los Turkey, Nippers y Ginger Nut, incluso con los Cutlet. Pero uno no sabe qué hacer con Bartleby.
Está lo que pasa, y lo que pasa lo hace una sola vez o con regularidad. Así es fácil. Lo que pasa permite distraerse, es decir, permite estar en las cosas cuando se está en uno mismo y en uno mismo cuando se está en las cosas. Y, así, con lo que pasa se nos pasa la vida y la conciencia es esa corriente en la que nada es.
Está lo que pasa y está Bartleby.
 [A la rencontre du plaisir. Magritte]
[A la rencontre du plaisir. Magritte]Bartleby se presenta. Aquí está. Y está para quedarse, aunque nosotros jamás lo habíamos sospechado. Bartleby está más allá de la sospecha.
Está aquí y comienza a hacer su trabajo. Bartleby copia. Y sólo copia. Si le pides cualquier otra cosa, te dice que preferiría no hacerlo. ¿Y por qué habría de preferir hacer otra cosa que lo que hace? Luego, claro, con esa lógica implacable de lo que está más acá de las premisas, deja de hacer lo que hacía pues Bartleby ya está aquí, y para estar aquí no necesita hacer nada más que estar.
Es el doubtful guest de nuestra conciencia sonámbula.
 [El Doubtful Guest de Edward Gorey]
[El Doubtful Guest de Edward Gorey]Simplemente, está, y para estar no necesita hacer nada. Él lo sabe. Ni que lo haga ni que lo sepa es algo malo. Lo malo es que nos lo recuerda. Nos lo repite. Y no nos queda más remedio que acogerlo en nuestra conciencia porque nada más pasa, porque Bartleby no pasa: está aquí, sin más, okupa de la mónada, ese Otro que no necesita nada para poblarnos, para existirnos.
Copiaba y preferiría no hacerlo. Así que tampoco copia. Así que está condenado: no se puede vivir sin pasar, sin hacer nada. No se puede habitar otra conciencia. Hay que atravesar las mónadas como si fuesen células de membrana porosa y endoplasma vomitivo, o hay que dejarse arrastrar al exterior junto con las lavazas del núcleo o alma.
 [La Thérapeute. Magritte]
[La Thérapeute. Magritte]Así que está condenado. Y él lo sabe. Y nos lo recuerda. Y no se puede hacer nada: no podemos encargarnos de él, ni desembarazarnos de él. Ha llegado y está aquí y es él y no hace nada. Y no podemos expulsarlo y no podemos mantenerlo. Y él lo sabe. Y nosotros sabemos que somos culpables porque él es nuestra ruina y nosotros somos su ruina. Está aquí condenado en la cárcel que somos.
Bartleby lo sabe. Y quizás preferiría no saberlo. Porque sabe dónde está, sabe con quién está. Es imposible engañarlo y por eso es imposible que nos engañemos. Habrá que dejarlo no ya aquí, sino ahí, condenado a la consunción de nuestra conciencia.
Pero así tiene que ser, por mucho que prefiriésemos que no. Porque Bartleby lo sabe todo, y lo sabe todo porque trabajó en la oficina de cartas perdidas (“dead letters”), en esa oscura trastienda donde no llegan, donde se pierden por el camino las intenciones, los mensajes, las palabras, las letras que hubiésemos preferido que se diferenciasen en algo de las letras, las palabras, los mensajes, las intenciones que no se pierden por el camino y que llegan a ese abismo entre conciencias.
 [Retrato de Edward James. Magritte]
[Retrato de Edward James. Magritte]
Etiquetas:
Lecturas
POESÍA INFANTIL
Érase un día, una poesía. Málaga: Jóvenes escritores, 2010.

La editorial Jóvenes Escritores ha sabido conjugar el verbo editar tan bien como lo han venido haciendo todos los editores que en el mundo han sido, arte este de la edición que no dejó de describir Balzac en aquella desopilante tragedia titulada Las ilusiones perdidas.
Porque uno siempre está tentado de pensar (y esto, ya así, a lo bruto, no es bueno) que una editorial es una especie de asociación de amigos del arte sin ánimo de lucro. Ya ven que pensar no funciona. A poco que uno deje de pensar y viva, se da cuenta de que una editorial es algo parecido a un negocio (y esto, ya así, a lo bruto, es lo que es) que se publicita como astillero especializado en botar barcos, y, claro, se piensa que así es, y se va con el barco y se entera uno de que lo que se bota a la mar salada son botijos (que también flotan, y muy bien, por cierto).
Así que mejor no pensar y pararse a ver qué pasa. Y lo que pasa es que todo anda de un revuelto que marea, pero también los barcos (y los botijos, según con qué los llenes) marean, y no por eso dejan de flotar. Quiere esto decir que todo tiene un precio – en el mercado. Y quizás algunos, ay, piensen que no hay más que el gran mercado del mundo. Sea como sea, la editorial Jóvenes Escritores se desvive por fomentar la lectura, la escritura, la poesía, la creación… Y acude a los colegios con un concurso debajo del brazo, y los profesores encantados, y los editores más, y los niños, cargados de deberes y de tareas extraescolares, pues a saber. Y entonces se fomenta la cultura, y se publica el libro, y el libro pueden comprarlo los familiares de los niños cuyos poemas han aparecido publicados. Y qué desnaturalizados (o pobres) padres se van a negar a comprar el libro en el que aparece la creación poética de su hijo. Ahora, ya que andamos en harina escolar, ejerciten el cálculo mental: multipliquen el precio de cada ejemplar por el número de niños que publican su poemita. Listo: se fomenta muchísimo la cultura y se gana dinero a espuertas.
Porque uno siempre está tentado de pensar (y esto, ya así, a lo bruto, no es bueno) que una editorial es una especie de asociación de amigos del arte sin ánimo de lucro. Ya ven que pensar no funciona. A poco que uno deje de pensar y viva, se da cuenta de que una editorial es algo parecido a un negocio (y esto, ya así, a lo bruto, es lo que es) que se publicita como astillero especializado en botar barcos, y, claro, se piensa que así es, y se va con el barco y se entera uno de que lo que se bota a la mar salada son botijos (que también flotan, y muy bien, por cierto).
Así que mejor no pensar y pararse a ver qué pasa. Y lo que pasa es que todo anda de un revuelto que marea, pero también los barcos (y los botijos, según con qué los llenes) marean, y no por eso dejan de flotar. Quiere esto decir que todo tiene un precio – en el mercado. Y quizás algunos, ay, piensen que no hay más que el gran mercado del mundo. Sea como sea, la editorial Jóvenes Escritores se desvive por fomentar la lectura, la escritura, la poesía, la creación… Y acude a los colegios con un concurso debajo del brazo, y los profesores encantados, y los editores más, y los niños, cargados de deberes y de tareas extraescolares, pues a saber. Y entonces se fomenta la cultura, y se publica el libro, y el libro pueden comprarlo los familiares de los niños cuyos poemas han aparecido publicados. Y qué desnaturalizados (o pobres) padres se van a negar a comprar el libro en el que aparece la creación poética de su hijo. Ahora, ya que andamos en harina escolar, ejerciten el cálculo mental: multipliquen el precio de cada ejemplar por el número de niños que publican su poemita. Listo: se fomenta muchísimo la cultura y se gana dinero a espuertas.

El ejemplar que manejamos recoge los trabajos de niños que viven y estudian (o están matriculados) en las Islas Canarias y que van de los ocho a los doce años. Por desgracia, se echa en falta una representación de La Gomera y El Hierro. En cualquier caso, tenemos casi doscientas páginas para disfrutar.
Porque lo único que se salva de todo este negocio son los poemas de los chavales (y, quizás, también, en parte, de sus padres y profesores). Poemas repletos de rimas ingenuas, de lógicas no aristotélicas, de palabras simples y sentimientos sencillos, de un candor extraliterario que hace que se tambalee la mismísima poesía. Hay que imaginarse a estos niños escribiendo y leyendo lo que han escrito; y hay que ver cómo luego, cuando ya ha pasado la novedad del hito editorial, flotan las palabras, los versos, las estrofas, los poemas como olas eternas en el silencioso mar de la página. Y esto, y no la labor social, ni la vanidad familiar, ni la ganancia empresarial, es lo único que importa, lo único que siempre se mantendrá a flote: Queda el piélago de la poesía cuando desaparecen los últimos barcos.
El soldado
Un soldado estaba muy feliz,
un día de verano
en el pueblo de Oscariz.
Paseaba con su perro tan fiel,
Buscando en las colmenas mucha miel.
En la casa del bosque
él con su hijo jugaba,
siempre disfrutaban.
La guerra nunca hacía
y todo el pueblo, él conocía.
[Poema de Jesús Rodríguez Vivero. Por supuesto, este poema que hemos elegido como ejemplo ha sido extraído al azar. Es decir: Jesús es nuestro sobrino…]
Porque lo único que se salva de todo este negocio son los poemas de los chavales (y, quizás, también, en parte, de sus padres y profesores). Poemas repletos de rimas ingenuas, de lógicas no aristotélicas, de palabras simples y sentimientos sencillos, de un candor extraliterario que hace que se tambalee la mismísima poesía. Hay que imaginarse a estos niños escribiendo y leyendo lo que han escrito; y hay que ver cómo luego, cuando ya ha pasado la novedad del hito editorial, flotan las palabras, los versos, las estrofas, los poemas como olas eternas en el silencioso mar de la página. Y esto, y no la labor social, ni la vanidad familiar, ni la ganancia empresarial, es lo único que importa, lo único que siempre se mantendrá a flote: Queda el piélago de la poesía cuando desaparecen los últimos barcos.
El soldado
Un soldado estaba muy feliz,
un día de verano
en el pueblo de Oscariz.
Paseaba con su perro tan fiel,
Buscando en las colmenas mucha miel.
En la casa del bosque
él con su hijo jugaba,
siempre disfrutaban.
La guerra nunca hacía
y todo el pueblo, él conocía.
[Poema de Jesús Rodríguez Vivero. Por supuesto, este poema que hemos elegido como ejemplo ha sido extraído al azar. Es decir: Jesús es nuestro sobrino…]
Etiquetas:
Lecturas
miércoles, 17 de noviembre de 2010
MARCEL Y DUCHAMP CONJUGADOS
DUCHAMP, Marcel & HALBEERSTADT, Vitali. Opposition und Schwesterfelder. Köln: Tropen Verlag, 2001.

Ya hemos escrito en otras ocasiones sobre Marcel Duchamp y el ajedrez desde un punto de vista metafórico o simbólico, desde la creación artística. En esta ocasión, llega a nuestras manos la traducción alemana del libro que en 1932 publicó junto con Vitali Halberstadt: L'opposition et les cases conjugées sont réconciliées.
A veces se tiene la tentación de caer en la idea de un Duchamp sempiternamente Rrose Sélavy, de un excéntrico pintor que no pinta pero que trafica con cuadros, de un ajedrecista que utiliza sus conocimientos del juego para hacer saltar la banca del casino de Montecarlo, de un dadaísta que se nacionaliza estadounidense para que no le pongan problemas a la hora de entrar en el país con tabaco.
Así que no deja de provocar cierta sensación de extrañeza leer este libro porque nos hace recordar que Marcel se tomó muy en serio el ajedrez, y que defendía las tesis hipermodernas (sobre este particular y la conexión ajedrecística Nimzovich-Duchamp, léase el siguiente artículo de Ian Randall: http://www.toutfait.com/online_journal_details.php?postid=46836), y que participó en las olimpiadas con el equipo francés, y que hizo tablas con Marshall, y que llegó a poseer el grado de maestro. Es decir, este libro nos obliga a reconocer que para crear un nuevo paradigma (en las artes plásticas, en este caso) no hace falta una enorme dosis de locura (divina o humana), sino una inteligencia excepcional.
A veces se tiene la tentación de caer en la idea de un Duchamp sempiternamente Rrose Sélavy, de un excéntrico pintor que no pinta pero que trafica con cuadros, de un ajedrecista que utiliza sus conocimientos del juego para hacer saltar la banca del casino de Montecarlo, de un dadaísta que se nacionaliza estadounidense para que no le pongan problemas a la hora de entrar en el país con tabaco.
Así que no deja de provocar cierta sensación de extrañeza leer este libro porque nos hace recordar que Marcel se tomó muy en serio el ajedrez, y que defendía las tesis hipermodernas (sobre este particular y la conexión ajedrecística Nimzovich-Duchamp, léase el siguiente artículo de Ian Randall: http://www.toutfait.com/online_journal_details.php?postid=46836), y que participó en las olimpiadas con el equipo francés, y que hizo tablas con Marshall, y que llegó a poseer el grado de maestro. Es decir, este libro nos obliga a reconocer que para crear un nuevo paradigma (en las artes plásticas, en este caso) no hace falta una enorme dosis de locura (divina o humana), sino una inteligencia excepcional.

[Man Ray y Marcel Duchamp]
Cualquiera que tenga una mínima noción sobre el ajedrez les dirá que lo más complicado es el estudio de los finales. Y cualquiera que juegue al ajedrez les dirá que si sale bien de la apertura y se termina con igualdad la fase del medio juego, lo que con un poco de estudio y práctica no resulta tan complicado, uno se la juega en el final de partida (recordemos a Beckett), y entonces la memoria, la estrategia y la táctica sólo han servido para alcanzar un mal menor: en el final de partida la táctica, la estrategia y la memoria han de ir acompañados de algo más.
Cualquiera que tenga una mínima noción sobre el ajedrez les dirá que lo más complicado es el estudio de los finales. Y cualquiera que juegue al ajedrez les dirá que si sale bien de la apertura y se termina con igualdad la fase del medio juego, lo que con un poco de estudio y práctica no resulta tan complicado, uno se la juega en el final de partida (recordemos a Beckett), y entonces la memoria, la estrategia y la táctica sólo han servido para alcanzar un mal menor: en el final de partida la táctica, la estrategia y la memoria han de ir acompañados de algo más.

[Pongamos un ejemplo. Este problema de final con reyes y peones, creado por Halberstadt, página 27 del libro que comentamos, nos coloca ante un final trepidante: mueven blancas y ganan. ¿Sabría decir por lo menos el primer movimiento que lleva a las blancas a la victoria?]

[En este otro problema de finales, conocido como el “Amateur”, debido a su aparición en el libro de 1775 Traité des Amateurs, las blancas juegan y consiguen tablas. ¿Sabría cuál es el primer movimiento que han de hacer?]

[Por último, traten de mover el rey negro para salvar la partida. Esta famosa posición, de la que ya hemos escrito para hablar del famoso perchero de Duchamp clavado en el suelo, se la conoce por el nombre de Trébuchet]
Duchamp y Halberstadt proponen un método de análisis para tener más probabilidades de salir bien parado en este tipo de finales. Partiendo de las obras clásicas del Abbé Durand y Jean Préti (La Stratégie Raisonnée des Fins de Partie du Jeu d’Echecs, 1871; obra que sentó las bases para una geometría de la oposición), de Przepiorka (Mathematische Methode in der Praxis des Schachspiele, 1908), de C. E. C. Tatterrsall (A Thousand End Games, 1910), de J. Drtina (Casopis Ceskych Sach, 1907) y de Rinaldo Bianchetti (Contributo alla Teoria dei Finali di Soli Pedoni, 1925), los autores quieren superar la idea de casillas opuestas y desarrollan la idea de la oposición heterodoxa y las casillas “hermanas”. En concreto, clasifican en ocho categorías la oposición heterodoxa, cada una de ellas ejemplificada por un caso concreto:
I. Oposición heterodoxa en la diagonal con traslación 0: C. D. Locock. [Mueven blancas]
Duchamp y Halberstadt proponen un método de análisis para tener más probabilidades de salir bien parado en este tipo de finales. Partiendo de las obras clásicas del Abbé Durand y Jean Préti (La Stratégie Raisonnée des Fins de Partie du Jeu d’Echecs, 1871; obra que sentó las bases para una geometría de la oposición), de Przepiorka (Mathematische Methode in der Praxis des Schachspiele, 1908), de C. E. C. Tatterrsall (A Thousand End Games, 1910), de J. Drtina (Casopis Ceskych Sach, 1907) y de Rinaldo Bianchetti (Contributo alla Teoria dei Finali di Soli Pedoni, 1925), los autores quieren superar la idea de casillas opuestas y desarrollan la idea de la oposición heterodoxa y las casillas “hermanas”. En concreto, clasifican en ocho categorías la oposición heterodoxa, cada una de ellas ejemplificada por un caso concreto:
I. Oposición heterodoxa en la diagonal con traslación 0: C. D. Locock. [Mueven blancas]

II. Oposición heterodoxa en la diagonal con traslación 1: Bianchetti, variante para ganar. [Mueven blancas y ganan]

III. Oposición heterodoxa en la diagonal con traslación 2: Halberstadt, Estudio 1. [Mueven blancas y ganan]

IV. Oposición heterodoxa en la diagonal con traslación 3: Bianchetti, variante para hacer tablas. [Mueven blancas y hacen tablas]

V. Oposición heterodoxa en la fila con traslación 0: Halberstadt, Estudio 2. [Mueven blancas y ganan]


Al final del libro, los autores insisten en que su método sirve, en el mejor de los casos, para hacer tablas, pero no garantiza necesariamente la victoria: sería una condición necesaria pero no suficiente. Más bien, se trata de una especie de clave sin la que no se puede interpretar la posición en el tablero y sin la cual, por lo tanto, se está a expensas del azar, y el azar termina donde comienza el mayor conocimiento de otra conciencia:
Wir müssen also unterstreichen, dass die Opposition (orthodoxer oder heterodoxer Art), ganz wie die “Schwesterfelder” zwar fast immer eine notwnedige Bedingung ist, niemals aber zum Gewinn ausreicht (p. 174).

[Sol nocturno. Man Ray]
Antes de abandonarse al puro azar o al mero conocimiento, Marcel Duchamp parece decirnos que nos valgamos, antes de seguir o de abandonar la partida, de ese “coeficiente artístico” del que habló en Houston en abril de 1957:
In other words, the personal “art coefficient” is like an arithmetical relation between the unexpressed but intended and the unintentionally expressed (The writings of Marcel Duchamp. La Vergne: Da Capo Press, 2010, p. 139).
Antes de abandonarse al puro azar o al mero conocimiento, Marcel Duchamp parece decirnos que nos valgamos, antes de seguir o de abandonar la partida, de ese “coeficiente artístico” del que habló en Houston en abril de 1957:
In other words, the personal “art coefficient” is like an arithmetical relation between the unexpressed but intended and the unintentionally expressed (The writings of Marcel Duchamp. La Vergne: Da Capo Press, 2010, p. 139).
 Recuerde: antes de mover una pieza, primero piense y al mismo tiempo piense que ni usted ni el otro pueden pensarlo todo, y no sabe si la victoria estará en pensar o en lo que hace sin pensar.
Recuerde: antes de mover una pieza, primero piense y al mismo tiempo piense que ni usted ni el otro pueden pensarlo todo, y no sabe si la victoria estará en pensar o en lo que hace sin pensar. domingo, 7 de noviembre de 2010
KATE CHOPIN Y EL ADORMECER DE LA LITERATURA
CHOPIN, Kate. The Awakening. Ware: Wordsworth Editions, 1995.
 No estamos ante un gran escritor. Ni siquiera ante una gran escritora. Hay quien dice que Kate Chopin prácticamente dejó de escribir a partir de 1899 (año de publicación de The Awakening) debido a cómo la fustigaban las malas críticas. Pero tampoco es para tanto. Podría haber seguido escribiendo todo lo que hubiese querido: eso no iba a evitar, ni en aquel momento ni cada día de esta vida, que se publicasen cientos de miles de libros sin literatura millones de veces peores que los suyos.
No estamos ante un gran escritor. Ni siquiera ante una gran escritora. Hay quien dice que Kate Chopin prácticamente dejó de escribir a partir de 1899 (año de publicación de The Awakening) debido a cómo la fustigaban las malas críticas. Pero tampoco es para tanto. Podría haber seguido escribiendo todo lo que hubiese querido: eso no iba a evitar, ni en aquel momento ni cada día de esta vida, que se publicasen cientos de miles de libros sin literatura millones de veces peores que los suyos.
En definitiva, no estamos ante una obra de Literatura. Con estas cosas hay que andarse con cuidado e incluso con sutilezas si no se quiere caer en el desprestigio de no ver la realidad y mentirse a uno mismo. Que una cosa son los libros y otra la Literatura. Y, en fin, Kate Chopin podía escribir buenos libros de mala Literatura. Y cuando sucede esto, los interesados han de acogerse a la circunstancia, es decir, a la sociología. Por eso cuando se habla de The Awakening lo mejor que se suele decir es que supone un hito en la reivindicación, a través de los libros, de la independencia de la mujer frente a los hombres y su dominación social.
Pero ¿qué tiene que ver esto con la Literatura? Hasta donde yo sé (claro que yo sé muy poco), nada. Porque ¿acaso se le pueden dedicar muchos elogios a esta novela breve cuando un tal Flaubert había escrito Madame Bovary en 1857? La técnica de Kate Chopin es tan vieja y simple como el contar cuentos: Un protagonista, una situación que se embrolla, un final incierto, muchas descripciones, numerosos personajes simbólicos, un desenlace “dramático”. ¿Y el estilo? ¿Y la experimentación? Es decir, ¿y la Literatura?
 [Kate Chopin]
[Kate Chopin]
Así que nos queda hablar de sociología. Pero no tan pronto. The Awakening estaba rodeado, al menos para mí, por el halo de ser la mejor novela (con independencia de su longitud) sobre una mujer escrita tanto por mujeres como por hombres. De hecho, parecía que por supuesto era mucho mejor que cualquier caracterización femenina escrita por cualquier hombre. Pues bien, yo sigo recordando (cito de memoria y sin ánimo de exhaustividad) a la Bovary, y a la Karenina, y también a la Nora y la Hedda Gabler de Ibsen, y a Eugenia Grandet, y a Naná, y a Germinie Lacerteux, y a la prima Bette, y la “romana” de Moravia. Y recuerdo sin esfuerzo la penetración de Musil a la hora de recrear a las mujeres. Y también, claro, recuerdo a la Emma de Jane Austen, y a la protagonista de La sal y el azufre de Anna Langfus. Y recuerdo, por supuesto, a Emily Brontë, la más dotada de las escritoras que puedo recordar, y, en este caso, paradójicamente (o no, claro que no), recuerdo mejor a Heathcliff que a Catherine Earnshaw. Pero sospecho que pronto olvidaré a Edna Pontellier, protagonista de The Awakening.
La historia es la siguiente: Una mujer se casa joven y tiene hijos. No ama a su marido. En un momento dado, se enamora. Como la juventud está quedando atrás, descubre que quiere vivir y que no siente ningún apego por su esposo y sus hijos. Su esposo la trata como a su mujer. Ella lo trata como a algo que no quiere. Lo mismo hace con sus hijos. Ella necesita “vivir su vida”, ir en pos de sí misma a través de las experiencias que el mundo le posibilita y que no tienen nada que ver ni con el matrimonio ni con la maternidad. Pero una cosa es dejar a un ser libre y racional como un marido, y otra a seres que no han pedido venir al mundo y que dependen de uno, como son los hijos. Esta mujer no puede ni asumir las responsabilidades que de manera irreflexiva ha adquirido, ni dejar de hacerlo. ¿Solución? Según la imaginación de la autora, el suicidio. Es decir, la protagonista se encuentra con lo irreversible (los hijos) y con las imposibilidades (su ser como es ella misma), y todo para acabar en nada. Y ya queda expedito el camino para culpar a todos los demás, es decir, a la sociedad. Una sociedad, la de aquella Nueva Orleáns, en la que los ricos tenían criados (¿esclavos?) negros, por ejemplo, de lo que ni siquiera Kate Chopin parece quejarse, aunque sean mujeres las negras.
A partir de aquí, se ha hecho mucha sociología y mucha psicología (más o menos baratas): Que si el feminismo, que si Kate Chopin era una adelantada a su época, que si escándalo social en Estados Unidos, que si la sociedad victoriana, que si la diferencia entre la propia vida y el propio yo, que si la libertad y la culpa… Lo cierto es que Kate Chopin escribe una historia con escasa Literatura en la que la protagonista quiere ser libre cuando había tomado decisiones, sin pensar, decisiones con consecuencias que, debido a su propia constitución anímica y moral, le impiden pensar más y ser libre según sus deseos. Yo, realmente, no sé qué tiene que ver todo esto, por ejemplo, con el feminismo: A mí me parece que sobre todo tiene que ver con la estupidez humana. En cualquier caso, para casos (y relatos) como este, bien valen las simples categorías de una Elinor Glyn: Que si la mujer-madre, que si la mujer-amante…
 [El despertar de la consciencia, de William Holman Hunt]
[El despertar de la consciencia, de William Holman Hunt]
Después de esta lectura, a mí lo que más me apetece es volver a la Zambrano y a Simone Weil, por ejemplo.
 No estamos ante un gran escritor. Ni siquiera ante una gran escritora. Hay quien dice que Kate Chopin prácticamente dejó de escribir a partir de 1899 (año de publicación de The Awakening) debido a cómo la fustigaban las malas críticas. Pero tampoco es para tanto. Podría haber seguido escribiendo todo lo que hubiese querido: eso no iba a evitar, ni en aquel momento ni cada día de esta vida, que se publicasen cientos de miles de libros sin literatura millones de veces peores que los suyos.
No estamos ante un gran escritor. Ni siquiera ante una gran escritora. Hay quien dice que Kate Chopin prácticamente dejó de escribir a partir de 1899 (año de publicación de The Awakening) debido a cómo la fustigaban las malas críticas. Pero tampoco es para tanto. Podría haber seguido escribiendo todo lo que hubiese querido: eso no iba a evitar, ni en aquel momento ni cada día de esta vida, que se publicasen cientos de miles de libros sin literatura millones de veces peores que los suyos.En definitiva, no estamos ante una obra de Literatura. Con estas cosas hay que andarse con cuidado e incluso con sutilezas si no se quiere caer en el desprestigio de no ver la realidad y mentirse a uno mismo. Que una cosa son los libros y otra la Literatura. Y, en fin, Kate Chopin podía escribir buenos libros de mala Literatura. Y cuando sucede esto, los interesados han de acogerse a la circunstancia, es decir, a la sociología. Por eso cuando se habla de The Awakening lo mejor que se suele decir es que supone un hito en la reivindicación, a través de los libros, de la independencia de la mujer frente a los hombres y su dominación social.
Pero ¿qué tiene que ver esto con la Literatura? Hasta donde yo sé (claro que yo sé muy poco), nada. Porque ¿acaso se le pueden dedicar muchos elogios a esta novela breve cuando un tal Flaubert había escrito Madame Bovary en 1857? La técnica de Kate Chopin es tan vieja y simple como el contar cuentos: Un protagonista, una situación que se embrolla, un final incierto, muchas descripciones, numerosos personajes simbólicos, un desenlace “dramático”. ¿Y el estilo? ¿Y la experimentación? Es decir, ¿y la Literatura?
 [Kate Chopin]
[Kate Chopin]Así que nos queda hablar de sociología. Pero no tan pronto. The Awakening estaba rodeado, al menos para mí, por el halo de ser la mejor novela (con independencia de su longitud) sobre una mujer escrita tanto por mujeres como por hombres. De hecho, parecía que por supuesto era mucho mejor que cualquier caracterización femenina escrita por cualquier hombre. Pues bien, yo sigo recordando (cito de memoria y sin ánimo de exhaustividad) a la Bovary, y a la Karenina, y también a la Nora y la Hedda Gabler de Ibsen, y a Eugenia Grandet, y a Naná, y a Germinie Lacerteux, y a la prima Bette, y la “romana” de Moravia. Y recuerdo sin esfuerzo la penetración de Musil a la hora de recrear a las mujeres. Y también, claro, recuerdo a la Emma de Jane Austen, y a la protagonista de La sal y el azufre de Anna Langfus. Y recuerdo, por supuesto, a Emily Brontë, la más dotada de las escritoras que puedo recordar, y, en este caso, paradójicamente (o no, claro que no), recuerdo mejor a Heathcliff que a Catherine Earnshaw. Pero sospecho que pronto olvidaré a Edna Pontellier, protagonista de The Awakening.
La historia es la siguiente: Una mujer se casa joven y tiene hijos. No ama a su marido. En un momento dado, se enamora. Como la juventud está quedando atrás, descubre que quiere vivir y que no siente ningún apego por su esposo y sus hijos. Su esposo la trata como a su mujer. Ella lo trata como a algo que no quiere. Lo mismo hace con sus hijos. Ella necesita “vivir su vida”, ir en pos de sí misma a través de las experiencias que el mundo le posibilita y que no tienen nada que ver ni con el matrimonio ni con la maternidad. Pero una cosa es dejar a un ser libre y racional como un marido, y otra a seres que no han pedido venir al mundo y que dependen de uno, como son los hijos. Esta mujer no puede ni asumir las responsabilidades que de manera irreflexiva ha adquirido, ni dejar de hacerlo. ¿Solución? Según la imaginación de la autora, el suicidio. Es decir, la protagonista se encuentra con lo irreversible (los hijos) y con las imposibilidades (su ser como es ella misma), y todo para acabar en nada. Y ya queda expedito el camino para culpar a todos los demás, es decir, a la sociedad. Una sociedad, la de aquella Nueva Orleáns, en la que los ricos tenían criados (¿esclavos?) negros, por ejemplo, de lo que ni siquiera Kate Chopin parece quejarse, aunque sean mujeres las negras.
A partir de aquí, se ha hecho mucha sociología y mucha psicología (más o menos baratas): Que si el feminismo, que si Kate Chopin era una adelantada a su época, que si escándalo social en Estados Unidos, que si la sociedad victoriana, que si la diferencia entre la propia vida y el propio yo, que si la libertad y la culpa… Lo cierto es que Kate Chopin escribe una historia con escasa Literatura en la que la protagonista quiere ser libre cuando había tomado decisiones, sin pensar, decisiones con consecuencias que, debido a su propia constitución anímica y moral, le impiden pensar más y ser libre según sus deseos. Yo, realmente, no sé qué tiene que ver todo esto, por ejemplo, con el feminismo: A mí me parece que sobre todo tiene que ver con la estupidez humana. En cualquier caso, para casos (y relatos) como este, bien valen las simples categorías de una Elinor Glyn: Que si la mujer-madre, que si la mujer-amante…
 [El despertar de la consciencia, de William Holman Hunt]
[El despertar de la consciencia, de William Holman Hunt]Después de esta lectura, a mí lo que más me apetece es volver a la Zambrano y a Simone Weil, por ejemplo.
Etiquetas:
Lecturas
domingo, 31 de octubre de 2010
Franz Kafka. A Biography. (1937) Max Brod (1884-1968)
BROD, Max. Franz Kafka. A Biography. New York: Schocken Books, 1960.

Kafka and Max Brod will remain in history together, hand in hand, in spite of the fact that whereas most know about the former, only specialists are familiar with the name of the latter. It would be difficult to tell what would have become of the one without the other, although there can be no doubt that Brod is only known to us thanks to the greatness of his beloved friend, Kafka. But Brod is essential for Kafka’s readers and admirers: we are indebted to him for preserving and making public Kafka’s posthumous works, personal documents and hundreds of biographical details which, but for him, would have remained unknown.
Some could argue that Max didn’t listen to his friend’s request to burn all the papers that he left unpublished, but this we must forgive him. Many experts on Kafka even doubt that he actually wished this to happen: if he had really wanted his papers burnt, why didn’t he do it himself? Instead, he gave his diaries to one of the women he loved most, Milena, and instructed her to render them to Brod after his death. He also made sure that Brod knew who had his letters and the other documents he had written. This can only be explained on account of Kafka’s inner contradictions: his mind was clear about what was essentially true, and could sometimes recognize it in himself, but his extreme humility made him always doubt it and led him to consider himself inadequate, insufficient, nothing. He was his most severe judge and his own victim. He considered himself literature, but only perfection was good enough for him, and that, he dreaded, was out of his reach, he felt he was never good enough. This explains why sometimes he thought he had written an excellent work but later he was reluctant to have it published and, in the event that he accepted this to be done (can there possibly be a writer who doesn’t wish to be read, to communicate?) he felt every single detail was of the utmost importance (the font, the type of paper, the cover) and was never contented with the result.
Some could argue that Max didn’t listen to his friend’s request to burn all the papers that he left unpublished, but this we must forgive him. Many experts on Kafka even doubt that he actually wished this to happen: if he had really wanted his papers burnt, why didn’t he do it himself? Instead, he gave his diaries to one of the women he loved most, Milena, and instructed her to render them to Brod after his death. He also made sure that Brod knew who had his letters and the other documents he had written. This can only be explained on account of Kafka’s inner contradictions: his mind was clear about what was essentially true, and could sometimes recognize it in himself, but his extreme humility made him always doubt it and led him to consider himself inadequate, insufficient, nothing. He was his most severe judge and his own victim. He considered himself literature, but only perfection was good enough for him, and that, he dreaded, was out of his reach, he felt he was never good enough. This explains why sometimes he thought he had written an excellent work but later he was reluctant to have it published and, in the event that he accepted this to be done (can there possibly be a writer who doesn’t wish to be read, to communicate?) he felt every single detail was of the utmost importance (the font, the type of paper, the cover) and was never contented with the result.

[Handwritten page of In the Penal Colony]
Max Brod spent many hours with Kafka, they shared walks, books, holidays and endless conversations. The importance of Max Brod’s biography on Kafka cannot be contested, and there are a lot of details that we could only learn through him. But a doubt remains in the mind of the critical reader who wants to know about Kafka in depth. It is true that Brod spent a lot of time with Kafka and probably knew him well; we don’t doubt his honesty and, above all, his admiration for his friend, but…
Sometimes, while reading him, we feel that he’s not quite objective, we sense that he loved his friend so much that maybe he emphasized certain aspects of his life and personality while neglecting others. It shocks us to read once and again that Kafka had a hard life, for example, when we know that he belonged to a selected minority in Prague, spent most of his life with his well-off family, had a job that most would envy and was an attractive man. True, this was not enough for him, he aimed at perfection, the absolute, “the indestructible”, and it is this contrast that brings him so near us, that makes us understand his contradictions and paradoxes, which are only too human.
Max Brod spent many hours with Kafka, they shared walks, books, holidays and endless conversations. The importance of Max Brod’s biography on Kafka cannot be contested, and there are a lot of details that we could only learn through him. But a doubt remains in the mind of the critical reader who wants to know about Kafka in depth. It is true that Brod spent a lot of time with Kafka and probably knew him well; we don’t doubt his honesty and, above all, his admiration for his friend, but…
Sometimes, while reading him, we feel that he’s not quite objective, we sense that he loved his friend so much that maybe he emphasized certain aspects of his life and personality while neglecting others. It shocks us to read once and again that Kafka had a hard life, for example, when we know that he belonged to a selected minority in Prague, spent most of his life with his well-off family, had a job that most would envy and was an attractive man. True, this was not enough for him, he aimed at perfection, the absolute, “the indestructible”, and it is this contrast that brings him so near us, that makes us understand his contradictions and paradoxes, which are only too human.

[Drawing by Kafka]
Max Brod praises his friend far beyond what is credible, no matter how much one admires Kafka. We get a picture of a man who is more divine than human, which we may be apt to believe, but is not convincing when seeking true information. Kafka sought excellence in everything he did, and that was his major deed, but he was definitely not perfect. He knew this all too well. He was not naïve, he was aware of what he had: intelligence, an unusual capacity as a writer, good looks, a comfortable life, etc., but all this just made him be even more demanding with himself. He strove for perfection.
He was not particularly religious, contrarily to what Brod claims. He was obviously Jewish, had great interest in learning Hebrew, during his youth he was very fond of Yiddish theatre, and he sometimes thought about moving to Israel. But it is difficult to believe that he was a saint prophet (p. 192) or was deeply moved by Zionism (even Max Brod has to admit that only rarely does Kafka use the term Jew in his works). He was certainly a man of great curiosity and a deep interest in learning (also about Czech language and literature although Brod himself insists that Kafka felt more German than Czech, as the rest of the top minority in the country) and if we read Kafka’s diaries we can see that he insists on his desire to leave Prague and move to Berlin once and again, but his references to living in Israel are scarce.
Max Brod praises his friend far beyond what is credible, no matter how much one admires Kafka. We get a picture of a man who is more divine than human, which we may be apt to believe, but is not convincing when seeking true information. Kafka sought excellence in everything he did, and that was his major deed, but he was definitely not perfect. He knew this all too well. He was not naïve, he was aware of what he had: intelligence, an unusual capacity as a writer, good looks, a comfortable life, etc., but all this just made him be even more demanding with himself. He strove for perfection.
He was not particularly religious, contrarily to what Brod claims. He was obviously Jewish, had great interest in learning Hebrew, during his youth he was very fond of Yiddish theatre, and he sometimes thought about moving to Israel. But it is difficult to believe that he was a saint prophet (p. 192) or was deeply moved by Zionism (even Max Brod has to admit that only rarely does Kafka use the term Jew in his works). He was certainly a man of great curiosity and a deep interest in learning (also about Czech language and literature although Brod himself insists that Kafka felt more German than Czech, as the rest of the top minority in the country) and if we read Kafka’s diaries we can see that he insists on his desire to leave Prague and move to Berlin once and again, but his references to living in Israel are scarce.

[Drawing by Kafka]
Kafka wished to escape, to move forward, upwards. For quite a long time, his goal was Berlin, (which unfortunately was tied to marriage for a while), but this city was probably a symbol of a place that one cannot reach on earth. When we read his personal writings, we can feel his relief when he found out he had tuberculosis. This prognosis was liberating for him: it allowed him to put an end to his difficult relationship with his fiancée Felice, it meant that he could probably stop working in the office and it gave him freedom. True, it was a death sentence, but it seems to us that he welcomed it. It allowed him to have more time for thinking, writing and feeling life, which he (as Max Brod points out) loved so much, but somehow upset him so deeply that (as Milena stated in one of the letters that she sent to Brod) it was often unbearable for him.
Kafka wished to escape, to move forward, upwards. For quite a long time, his goal was Berlin, (which unfortunately was tied to marriage for a while), but this city was probably a symbol of a place that one cannot reach on earth. When we read his personal writings, we can feel his relief when he found out he had tuberculosis. This prognosis was liberating for him: it allowed him to put an end to his difficult relationship with his fiancée Felice, it meant that he could probably stop working in the office and it gave him freedom. True, it was a death sentence, but it seems to us that he welcomed it. It allowed him to have more time for thinking, writing and feeling life, which he (as Max Brod points out) loved so much, but somehow upset him so deeply that (as Milena stated in one of the letters that she sent to Brod) it was often unbearable for him.
We can’t help admiring Kafka as a man (his literary gifts are out of question) because we can somehow find us in him, even those who are not Jewish. He expresses our yearnings, fears and weaknesses as few writers have.
We are grateful to Max Brod, who always supported his friend (though Kafka himself wrote that Max didn’t quite comprehend him) and took such great care of his legacy, which, without him, would probably have been lost (he left Germany when the Nazis took over with several suitcases full of Kafka’s papers). We must also understand the exceptional admiration and love he felt, but we regret that he emphasizes some aspects of Kafka’s biography which are favourable to the Zionist cause which he himself embraced, and he raises many doubts in our minds when he brings himself forward so openly and mentions his own writings and personal affairs (Ritchie Robertson defends the same opinion about Max Brod’s relative credibility in his book Judaism, Politics and Literature. Oxford: OUP, 2001, pp. xi-xii).
We are grateful to Max Brod, who always supported his friend (though Kafka himself wrote that Max didn’t quite comprehend him) and took such great care of his legacy, which, without him, would probably have been lost (he left Germany when the Nazis took over with several suitcases full of Kafka’s papers). We must also understand the exceptional admiration and love he felt, but we regret that he emphasizes some aspects of Kafka’s biography which are favourable to the Zionist cause which he himself embraced, and he raises many doubts in our minds when he brings himself forward so openly and mentions his own writings and personal affairs (Ritchie Robertson defends the same opinion about Max Brod’s relative credibility in his book Judaism, Politics and Literature. Oxford: OUP, 2001, pp. xi-xii).

Etiquetas:
K
martes, 26 de octubre de 2010
LA ELEGIA DE MARIENBAD
GOETHE, J. W. El hombre de cincuenta años. La Elegía de Marienbad. Barcelona: Alba, 2002.
+-+1821.jpg) [Ulrike von Levetzow a la edad de diecisiete años]
[Ulrike von Levetzow a la edad de diecisiete años]A la edad de cincuenta años, Goethe comienza un relato, no exento de ironía, y que habría de incluir en su Wilhelm Meister, acerca de cómo un hombre ya maduro ha de renunciar a los arrebatos de amor y pasión que le suscita la visión y compañía de la juventud. Goethe parece muy seguro de sí mismo y ensalza, con fortaleza clásica, las virtudes de la renuncia.
Ya septuagenario, Goethe se enamora de una muchacha de apenas diecisiete años. Y esto para escándalo y temor social y familiar, y, sobre todo, para dolor del propio Goethe, pues no será correspondido. Quizás donde más nítidas se mantienen las huellas de esta ilusión sea en las Conversaciones con Eckermann, comenzadas justo después de que Goethe realizase su último viaje a Marienbad, su última visita a la joven Ulrike von Levetzow.
¿Cómo es posible que un hombre, en el sentido en el que Napoleón empleó esta palabra cuando vio a Goethe, cayera presa de semejante aberración? Pero ¿acaso se trataba de una aberración? Tal vez de un bochornoso error, y todo es bochornoso cuando no termina en éxito.
El viejo Goethe perdió, por cierto tiempo, la clásica y estoica compostura para apasionarse como un adolescente: parece que la vida no lo había abandonado, aunque, para muchos de sus contemporáneos, sí la razón. ¿Cómo puede un viejo atreverse a creer poder ser amado por una joven? En cualquier caso, siempre nos quedará la sublimación, la conversión de la pasión en arte para perdonar estos desmanes… La Elegía de Marienbad bien vale un ridículo.
 Pero cerca del final de sus días ¿no encontró Montaigne cierto calor en una joven? El mismo Montaigne (Ensayos III. Madrid: Cátedra, 2002) que escribió acerca del amor entre jóvenes y viejos (o ya no tan jóvenes): “Nada puede asegurarnos de ser amados, conociendo nuestra condición y la suya. Avergüénzome de estar entre esta verde y ardorosa juventud […] ¿A qué ir a mostrar nuestra miseria a esa alegría? […] Tienen de su lado la fuerza y la razón; dejémosles sitio, no tenemos ya qué conservar” (p. 128). Eso sí, después de recordarnos la frustrada y filosófica historia de amor entre el viejo Sócrates y el joven Alcibíades (aunque historia esta de signo contrario: el viejo rechaza las proposiciones del joven), y antes de hacerse esta sesuda reflexión: “¿Por qué no apetecerá alguna de esa noble unión socrática del cuerpo con el espíritu, comprando con sus muslos una inteligencia y concepción filosófica y espiritual, el más alto valor al que pueda llevarlos?” (p. 131).
Pero cerca del final de sus días ¿no encontró Montaigne cierto calor en una joven? El mismo Montaigne (Ensayos III. Madrid: Cátedra, 2002) que escribió acerca del amor entre jóvenes y viejos (o ya no tan jóvenes): “Nada puede asegurarnos de ser amados, conociendo nuestra condición y la suya. Avergüénzome de estar entre esta verde y ardorosa juventud […] ¿A qué ir a mostrar nuestra miseria a esa alegría? […] Tienen de su lado la fuerza y la razón; dejémosles sitio, no tenemos ya qué conservar” (p. 128). Eso sí, después de recordarnos la frustrada y filosófica historia de amor entre el viejo Sócrates y el joven Alcibíades (aunque historia esta de signo contrario: el viejo rechaza las proposiciones del joven), y antes de hacerse esta sesuda reflexión: “¿Por qué no apetecerá alguna de esa noble unión socrática del cuerpo con el espíritu, comprando con sus muslos una inteligencia y concepción filosófica y espiritual, el más alto valor al que pueda llevarlos?” (p. 131).Esto de la sublimación, por otra parte, a todos nos parecerá una maravilla; a todos menos al que sublima, claro. ¿Estaba Dodgson enamorado de Alice Liddell? En cualquier caso, lo sublimó en Literatura (y fotografía). ¿Estaba Burne-Jones enamorado de Katie Lewis? En cualquier caso, lo sublimó en una alegre correspondencia y en cuadros y dibujos. Todos disfrutamos. ¿Estaba Machado enamorado de Isabel Izquierdo? En cualquier caso, lo sublimó en matrimonio (pero uno no deja de recordar ciertas escenas de Tiempo de silencio…). ¿Estaba John Ruskin enamorado de Rose La Touche? En cualquier caso, más le habría valido sublimar para no acabar buscando a su amada muerta en los cuadros de Carpaccio… Y, así, de todas formas, todos disfrutamos.
Ahora bien, ¿qué hacemos con Abisag, la sunamita? Dice Unamuno: “Porque Abisag, la virgen, aquella a la que no conoció David y ella no conoció a David sino en deseo, fue la última madre del gran rey” (La agonía del cristianismo. Madrid: Alianza, 1986, p. 52). Hermosas las palabras de Unamuno. Pero recordamos los todavía más hermosos poemas de Rilke sobre Abisag: Ella yacía. Y sus brazos de niña estaban / atados por los criados en torno al que se marchitaba […] yacía sobre su enfriarse principesco / virginal y ligera como un alma […] Pero de noche Abisag se arqueaba / sobre él. Su confusa vida yacía / abandonada, como una costa de mala fama, / bajo la constelación de sus pechos silenciosos (Nuevos Poemas I. Madrid: Hiperión, 1991, pp. 43,45).
¿Y qué hacemos con ese rey David que sólo quiere, para escándalo de todos, incluidos los beneficiados por esa herencia que se llama sublimación, pues lo que uno vive no le vale a nadie más; qué hacemos con ese rey David que sólo quiere, a destiempo, un poco de calor? ¿Podríamos sublimar nuestra razón, tal vez, y en lugar de escandalizarnos ante el probable fracaso, podríamos, en vez de envidiar calculando, apiadarnos para lamentar también nuestro destino, nuestras imposibilidades?
 [La anciana Ulrike von Levetzow]
[La anciana Ulrike von Levetzow]
Etiquetas:
Lecturas
domingo, 24 de octubre de 2010
EL MAL DE VIVIR CUANDO SÓLO SE ESTÁ VIVO
TURGENEV, Ivan. The diary of a superfluous man. Toronto: Dover, 1995.

El diario como forma de ficción literaria dota a las narraciones en primera persona de innegables coherencia y fortaleza y, además, descubre, por vía de lo imaginario, las oscuras entrañas de todo diario: ante la pregunta “Para quién se escribe”, surge, en la ficción, el lector cierto como respuesta a la cuita que todo escritor de diarios, más o menos sincero, se hace a sí mismo.
Esta forma posee egregios ejemplos y también, claro, como en todo, epígonos supernumerarios. Entre los primeros, en lengua castellana, quién no recuerda Diario de un cazador, de Delibes. De los segundos, de los que se suman al mercado editorial para restar, no diremos nada. Aunque quizás haya que recordar que esta mala moda de hacer las cosas mal, a bulto, libros sin literatura, encontró en la publicación para niños y jóvenes un filón inagotable, y, ya sabemos, hace tiempo que no hay diferencia alguna entre libros producidos y vendidos para niños y jóvenes y libros producidos y vendidos para adultos. En fin, de los libros para jóvenes en forma de diario, yo sólo salvaría Diario secreto de Adrian Mole, de Sue Townsend.
Afortunadamente, ahora nos las tenemos que ver con literatura. Turgenev, en Diario de un hombre superfluo, nos expone a los últimos doce días de vida de un hombre de treinta años (aquejado, lo más probable, de tuberculosis). Este hombre, Tchulkaturin, se nos presenta sin ambages como un hombre superfluo, como alguien que bien podría no haber existido; es más, como alguien que mejor habría sido, para él y para los demás, que jamás hubiese nacido.
Su tragedia consiste, como toda tragedia humana y sólo humana, en una irreconciliable falta de armonía y comunicación entre el exterior y el interior, o, al menos, en apariencia: en la apariencia de una conciencia exacerbada que se convierte en la única vida del solitario más o menos a la fuerza. Tchulkaturin siente que podría haber sido algo más, mucho más si su expresión estuviese en consonancia con su conciencia como membrana imprimida por el mundo y como matriz que genera ideas. Pero el caso es que este hombre vive dos vidas: la de su conciencia y la de estar en el mundo.
Sin talento, sin misión, sin otra manera de existir que el ir durando, el hombre prolonga su existencia a la espera del milagro de la felicidad y, a veces, en pos de esa felicidad. Por supuesto, en el caso de alguien sin dones que lo eleven por encima de la media, es decir, que lo catapulten a un éxito vivido o póstumo, este hombre cifra su felicidad en el amor. Al final de sus días, Tchulkaturin se dedicará a recordar la fuente de su amargura, el único suceso que en su vida, de manera insoslayable, le comunica que es un hombre superfluo. Este suceso no es otro que un desamor.
Esta forma posee egregios ejemplos y también, claro, como en todo, epígonos supernumerarios. Entre los primeros, en lengua castellana, quién no recuerda Diario de un cazador, de Delibes. De los segundos, de los que se suman al mercado editorial para restar, no diremos nada. Aunque quizás haya que recordar que esta mala moda de hacer las cosas mal, a bulto, libros sin literatura, encontró en la publicación para niños y jóvenes un filón inagotable, y, ya sabemos, hace tiempo que no hay diferencia alguna entre libros producidos y vendidos para niños y jóvenes y libros producidos y vendidos para adultos. En fin, de los libros para jóvenes en forma de diario, yo sólo salvaría Diario secreto de Adrian Mole, de Sue Townsend.
Afortunadamente, ahora nos las tenemos que ver con literatura. Turgenev, en Diario de un hombre superfluo, nos expone a los últimos doce días de vida de un hombre de treinta años (aquejado, lo más probable, de tuberculosis). Este hombre, Tchulkaturin, se nos presenta sin ambages como un hombre superfluo, como alguien que bien podría no haber existido; es más, como alguien que mejor habría sido, para él y para los demás, que jamás hubiese nacido.
Su tragedia consiste, como toda tragedia humana y sólo humana, en una irreconciliable falta de armonía y comunicación entre el exterior y el interior, o, al menos, en apariencia: en la apariencia de una conciencia exacerbada que se convierte en la única vida del solitario más o menos a la fuerza. Tchulkaturin siente que podría haber sido algo más, mucho más si su expresión estuviese en consonancia con su conciencia como membrana imprimida por el mundo y como matriz que genera ideas. Pero el caso es que este hombre vive dos vidas: la de su conciencia y la de estar en el mundo.
Sin talento, sin misión, sin otra manera de existir que el ir durando, el hombre prolonga su existencia a la espera del milagro de la felicidad y, a veces, en pos de esa felicidad. Por supuesto, en el caso de alguien sin dones que lo eleven por encima de la media, es decir, que lo catapulten a un éxito vivido o póstumo, este hombre cifra su felicidad en el amor. Al final de sus días, Tchulkaturin se dedicará a recordar la fuente de su amargura, el único suceso que en su vida, de manera insoslayable, le comunica que es un hombre superfluo. Este suceso no es otro que un desamor.

[Iván Turgenev]
Se diría que para Turgenev el amor, sobre todo cuando no es vivido en esa edad en la que la ilusión está permitida porque no convierte en iluso; se diría, pues, que para Turgenev el amor a destiempo sólo es una enfermedad: el opio de los superfluos o de los débiles. Esto ya lo vimos, por ejemplo, en el Fausto que en este mismo espacio hemos reseñado no hace mucho.
El Calígula de Camus no pudo describir con mayor claridad el patetismo de todo hombre superfluo: “La gente se muere, y no es feliz”. El protagonista de Turgenev se pregunta y lamenta: “Here I am dying… A heart capable of loving and ready to love will soon cease to beat… And can it be it will be still for ever without having once known happiness, without having once expanded under the sweet burden of bliss? Alas! it’s impossible, impossible, I know…” (p. 39).
Tchulkaturin reconoce que la pasión, no correspondida, que sintió por la joven Liza, fue su momento de vida vivida, su pasión. Y también su locura, porque el solitario, inmune a la realidad exterior y encerrado en su conciencia desiderativa, sin más valor ni talento que el mero hecho de estar vivo y ser del montón, enloquece ante la posibilidad de amar y ser amado y, sobre todo, ante el hecho de amar y no ser amado. Ante esta imposibilidad, el hombre se revela en toda su nulidad: no muestra grandeza, ni entereza, ni humanidad, y se desvive, jugando con las falsas leyes sociales, por conseguir lo que jamás tendrá. Un hombre superfluo, incapaz de éxito e incapaz de retirada. Y, así, Tchulkaturin siente lo mismo que su amada Liza cuando es abandonada por su amado: “The emptiness, the fearful emptiness!” (p. 38).
Turgenev nos recuerda la pregunta que ninguno de nosotros quiere hacerse. Nosotros, los que hemos nacido de hombre y mujer y estábamos destinados a ser humanos. Nosotros, los que no tenemos una misión que nos redima, es decir, que nos justifique, que le dé sentido a nuestra existencia. La sencilla y terrible pregunta: “¿Qué sentido tiene que esté vivo?”. La pregunta que al final, cuando nos asalten los recuerdos de lo que realmente era importante, nos pondrá contra el paredón de nuestra conciencia: “¿Quién he sido, para qué he vivido?”.
Uno no puede, leyendo esta obra de Turgenev, dejar de recordar a Gogol y su Diario de un loco. También Aksenti Ivanovich, alias Fernando VIII, es un hombre superfluo, enamorado de una joven que ni se entera de su existencia, entregado a una vida estúpida que, en este caso, lo conduce a la locura porque el mundo está más loco que él, y lo torturan, y sufre y llora: “¿Quizás sea mi casa la que se vislumbra allá a lo lejos? ¿Es mi madre la que está sentada a la ventana? ¡Madrecita, salva a tu pobre hijo! ¡Vierte unas cuantas lágrimas sobre su cabeza enferma! ¡Mira cómo lo martirizan! ¡Ampara en tu pecho a tu pobre huérfano! En el mundo no hay sitio para él”.
Se diría que para Turgenev el amor, sobre todo cuando no es vivido en esa edad en la que la ilusión está permitida porque no convierte en iluso; se diría, pues, que para Turgenev el amor a destiempo sólo es una enfermedad: el opio de los superfluos o de los débiles. Esto ya lo vimos, por ejemplo, en el Fausto que en este mismo espacio hemos reseñado no hace mucho.
El Calígula de Camus no pudo describir con mayor claridad el patetismo de todo hombre superfluo: “La gente se muere, y no es feliz”. El protagonista de Turgenev se pregunta y lamenta: “Here I am dying… A heart capable of loving and ready to love will soon cease to beat… And can it be it will be still for ever without having once known happiness, without having once expanded under the sweet burden of bliss? Alas! it’s impossible, impossible, I know…” (p. 39).
Tchulkaturin reconoce que la pasión, no correspondida, que sintió por la joven Liza, fue su momento de vida vivida, su pasión. Y también su locura, porque el solitario, inmune a la realidad exterior y encerrado en su conciencia desiderativa, sin más valor ni talento que el mero hecho de estar vivo y ser del montón, enloquece ante la posibilidad de amar y ser amado y, sobre todo, ante el hecho de amar y no ser amado. Ante esta imposibilidad, el hombre se revela en toda su nulidad: no muestra grandeza, ni entereza, ni humanidad, y se desvive, jugando con las falsas leyes sociales, por conseguir lo que jamás tendrá. Un hombre superfluo, incapaz de éxito e incapaz de retirada. Y, así, Tchulkaturin siente lo mismo que su amada Liza cuando es abandonada por su amado: “The emptiness, the fearful emptiness!” (p. 38).
Turgenev nos recuerda la pregunta que ninguno de nosotros quiere hacerse. Nosotros, los que hemos nacido de hombre y mujer y estábamos destinados a ser humanos. Nosotros, los que no tenemos una misión que nos redima, es decir, que nos justifique, que le dé sentido a nuestra existencia. La sencilla y terrible pregunta: “¿Qué sentido tiene que esté vivo?”. La pregunta que al final, cuando nos asalten los recuerdos de lo que realmente era importante, nos pondrá contra el paredón de nuestra conciencia: “¿Quién he sido, para qué he vivido?”.
Uno no puede, leyendo esta obra de Turgenev, dejar de recordar a Gogol y su Diario de un loco. También Aksenti Ivanovich, alias Fernando VIII, es un hombre superfluo, enamorado de una joven que ni se entera de su existencia, entregado a una vida estúpida que, en este caso, lo conduce a la locura porque el mundo está más loco que él, y lo torturan, y sufre y llora: “¿Quizás sea mi casa la que se vislumbra allá a lo lejos? ¿Es mi madre la que está sentada a la ventana? ¡Madrecita, salva a tu pobre hijo! ¡Vierte unas cuantas lágrimas sobre su cabeza enferma! ¡Mira cómo lo martirizan! ¡Ampara en tu pecho a tu pobre huérfano! En el mundo no hay sitio para él”.

[Borrado de la lista, Paul Klee]
Y, claro, uno se pregunta qué tenían estos rusos del XIX, qué genio o qué demonio los animaba a pensar y escribir como lo hacían. Porque recordamos, por supuesto, a Dostoyevski y el comienzo de El sueño de un hombre ridículo (Barcelona: Áltera, 1998): “Soy un hombre ridículo. Ahora me llaman loco. Esto representaría un ascenso de categoría si no continuara siendo tan ridículo como antes para la gente” (p. 7), o el de El doble (Madrid: Alianza, 1985): “Faltaba poco para las ocho de la mañana cuando Yakov Petrovich Goliadkin, funcionario con la baja categoría de consejero titular, se despertó después de un largo sueño, bostezó, se desperezó y al fin abrió los ojos de par en par” (p. 13), o el comienzo de Apuntes del subsuelo (Madrid: Alianza, 1991): “Soy un hombre enfermo… Soy un hombre despechado. Soy un hombre antipático” (p. 17), o el final del cuento, el muy poco conocido y extremadamente humano, El señor Projarchin (Barcelona: Ediciones G.P., ?): “Estoy muerto. Parece imposible y, sin embargo, si no estuviera muerto y me levantase de pronto, ¿crees tú que pasaría algo? ¿Oyes? ¿Qué pasaría si me levantase? ¿Qué pasaría?" (p. 64).
Y, claro, uno se pregunta qué tenían estos rusos del XIX, qué genio o qué demonio los animaba a pensar y escribir como lo hacían. Porque recordamos, por supuesto, a Dostoyevski y el comienzo de El sueño de un hombre ridículo (Barcelona: Áltera, 1998): “Soy un hombre ridículo. Ahora me llaman loco. Esto representaría un ascenso de categoría si no continuara siendo tan ridículo como antes para la gente” (p. 7), o el de El doble (Madrid: Alianza, 1985): “Faltaba poco para las ocho de la mañana cuando Yakov Petrovich Goliadkin, funcionario con la baja categoría de consejero titular, se despertó después de un largo sueño, bostezó, se desperezó y al fin abrió los ojos de par en par” (p. 13), o el comienzo de Apuntes del subsuelo (Madrid: Alianza, 1991): “Soy un hombre enfermo… Soy un hombre despechado. Soy un hombre antipático” (p. 17), o el final del cuento, el muy poco conocido y extremadamente humano, El señor Projarchin (Barcelona: Ediciones G.P., ?): “Estoy muerto. Parece imposible y, sin embargo, si no estuviera muerto y me levantase de pronto, ¿crees tú que pasaría algo? ¿Oyes? ¿Qué pasaría si me levantase? ¿Qué pasaría?" (p. 64).
Etiquetas:
Lecturas
Suscribirse a:
Entradas (Atom)