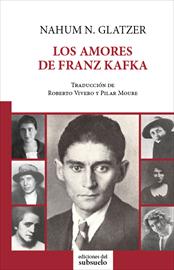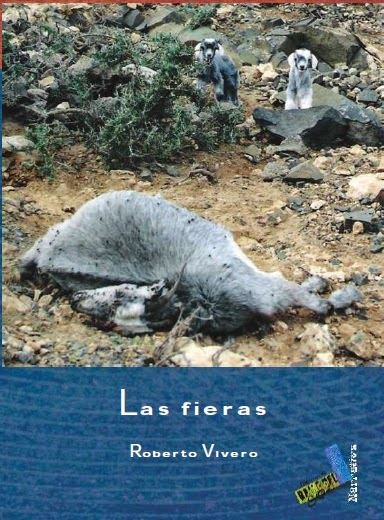El escritor Juan Luis Calbarro
acaba de publicar sus Apuntes sobre la
ideología en la obra de César Vallejo (http://www.amazon.es/dp/1481934686/ref=tsm_1_fb_lk),
oportunidad para leerlo a él y para volver y releer a Vallejo. Dice el autor de
esta recopilación: “Cuando vuelvo a César Vallejo me pregunto por qué diablos
dejé de releerlo para leer otros libros, otros autores que jamás se muestran
capaces de devolverme a ese universo roto y doliente, pero completo y magnífico
universo al fin, y un universo que me dice. Estos autores casi siempre me dejan
alguna melancolía, la vaga sensación de haber perdido el tiempo desde la última
relectura del peruano” (p. 45).
Volver a César Vallejo no
necesita explicación alguna: quizá la explicación sería necesaria para entender
cómo es posible que nos despistemos hasta el punto de no quedarnos en el autor
de “Voy a hablar de la esperanza”. Calbarro nos muestra la ocasión de una
aproximación al poeta de las, en principio, menos atractivas y más problemáticas.
Poco atractivas para la mayoría de los lectores porque aquí se trata de un
estudio que intenta arrojar luz, por
ejemplo, sobre la presencia y el valor del cristianismo (a través de las
palabras y las imágenes que suelen convocarlo) en la obra del peruano, y sobre
la función que desempeña un tecnicismo literario como es el personaje-tipo
dentro de una lectura y una escritura en clave ideológica (que resulta más
compleja desde el momento en que estamos hablando de un genio literario que se
vale de un recurso tildado, casi siempre y casi siempre de manera irreflexiva,
de torpe).
Lo problemático de la
aproximación de Juan Luis Calbarro se relaciona con las posturas menos
filológicas y hermenéuticas que cada vez que se topan con la palabra
“ideología” ponen en marcha la maquinaria de los prejuicios y de los
pre-juicios, por no decir de la estupidez. Y lo problemático, también y no en
menor medida, radica en lo que para algunos puede parecer un franco anacronismo:
qué sentido puede tener hoy en día hablar de ideología, marxismo, conciencia y
lucha de clases, o de la relación entre intelectuales y pueblo cuando la
posmodernidad se ha especializado en borrar los viejos problemas porque no
podía resolverlos y con la excusa de estar borrando tan solo enunciados
caducos, y en lugar de dejar el puro espacio vacío para la perplejidad que
invita a pensarlo todo desde cero, sustituye los mitos (que por supuesto
incluyen el logos) por las leyendas urbanas, la literatura (esa canónica
exigencia de esfuerzo) por el microrrelato, y la cultura (medio humano por
antonomasia en el que se manifiesta la inteligencia) por la cultura de la
incultura. Baste esto, por mi parte, para hacer de estas algo más de cincuenta
páginas algo lo bastante atractivo como para atraer a quienes las merecen
porque se atreven a pensar, esa rareza.
Por lo demás, los que ya hemos
leído a Calbarro reconocemos en este libro tanto su característica prosa de un
castellano cristalino (más difícil y necesario en un texto de estas
características, en el que la exégesis siempre amenaza de oscuridad tanto con
la erudita prolijidad como con la parca precisión de los tecnicismos), como su
buen hacer editorial (que ya había demostrado en su revista literaria Perenquén), algo que se agradece en una
época en la que uno se cansa de leer armado de un lápiz para corregir erratas,
errores y horrores.
Y para los que deseen
disfrutar de sus críticas literarias, Libros
que me gustaron (o no): http://librosquemegustaronono.blogspot.com.es/